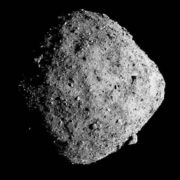Muchos judíos han elegido como apellido el nombre de la ciudad de origen de su familia: las familias «Córdoba» o «Toledo» no son infrecuentes. Hace unos años un judío, al enterarse de que su apellido era el nombre de un pequeño pueblo español, decidió ir a visitar el pueblo de sus antepasados. Al llegar allí, preguntó dónde estaban las ruinas de la sinagoga. «¿Pero qué ruinas? ¡Es la iglesia!», respondieron. Conmovido, entró y permaneció allí mucho tiempo. Cuando salió, un hombre lo estaba esperando: «¿Usted es judío?». «Sí», respondió. Y el hombre le preguntó: «Hágame un favor: mi padre me enseñó un texto, que había recibido de su padre, y éste de su padre; pero ninguno de ellos sabía lo que era». «¡Diga!». Y el otro empezó a recitar, en un hebreo aproximado pero completamente reconocible: «Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Durante más de cinco siglos estos «conversos» cristianos han transmitido fielmente la confesión de fe que todo judío piadoso recita cada día. Este texto no sólo se encuentra en el Antiguo Testamento, en Dt 6,4-5, sino también en el Nuevo Testamento, en Mc 12,29-30, porque fue citado por Jesús cuando un escriba le preguntó cuál era el primer mandamiento de la Ley.
Escuchar es lo propio del hijo
A este primer mandamiento le sigue otro: «Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte» (Dt 6,6-7).
El primer deber del padre es instruir al hijo con la palabra; el primer deber del hijo es escuchar la voz de los padres: «Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre» (Pr 1,8). Una de las principales tareas de la educación es advertir al niño, advertirle contra quienes quieren engañarlo con una palabra mentirosa. Debe aprender a reconocer la voz y las palabras que seducen y conducen al mal y, en última instancia, a la muerte. Al comienzo del libro del Génesis, las palabras de la serpiente se contraponen a las de Dios, que pretende preservar la vida. La culpa de los antepasados fue la de escuchar las palabras del tentador.
El niño tendrá que escuchar y memorizar la «instrucción», es decir, la Torá. En primer lugar, los relatos transmitidos por los padres en los que se narra la historia de la salvación: «así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor» (Ex 10,2).
Lucas cuenta que la primera acción que realizó Jesús cuando era niño fue escuchar: «Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas» (Lc 2,46).
Sin mirar, solo escuchando
En los pueblos aledaños a Israel, los fieles acudían al templo para contemplar la representación de la divinidad, su estatua. Como en tiempos de Pablo, en Éfeso los devotos de Artemisa podían admirar y adorar la estatua de plata de la diosa (cfr. Hch 19,23-40), de la que se decía que había descendido del cielo. Si en el Antiguo Testamento se cuenta que «el Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo» (Ex 33,11); poco después, cuando Moisés le pregunta: «¡Muéstrame tu gloria!» (v. 18), el Señor responde: «No puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo» (v. 20). «Luego el Señor le dijo: “[…] Cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas. Pero nadie puede ver mi rostro» (vv. 21-23). Y el Deuteronomio recuerda: «El Señor les habló desde el fuego y ustedes escuchaban el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura sólo se oía la voz» (Dt 4,12). De aquí viene la prohibición de las imágenes: «Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego, en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse, entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan figura de hombre o de mujer. De animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio. De reptiles que se arrastran por el suelo, o de peces que viven en las aguas, debajo de la tierra» (Dt 4,15-18). El hombre no puede ver a Dios, pero está llamado a escuchar su voz, a acoger su palabra.
Inscríbete a la newsletter
Dios, en cambio, ve y oye, como se afirma al inicio del Éxodo: «Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta» (Ex 2,23-25). Y en los Salmos: «Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor» (Sal 34,16). La relación entre Dios y el hombre es, por tanto, asimétrica: mientras Dios escucha y ve, el hombre sólo debe escuchar la voz de su Dios.
«Shema’ Yis’ra¯’e¯l» («Escucha, Israel»)
Los judíos recitan el Shemá dos veces al día, en las oraciones de la mañana y de la tarde. El centro de la oración son las palabras de Dt 6,4: «Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor». El Deuteronomio reitera a menudo la llamada a la escucha (cfr. Dt 4,1; 5,1; 6.3.4; 9,1; 27,9). El Decálogo se introduce así: «Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente» (Dt 5,1). Pero no es sólo la ley, los mandamientos, lo que Israel está invitado a escuchar; el pueblo también está llamado a escuchar todo lo que el Señor hizo por él: «Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca: yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación: son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que él realizó» (Sal 78,1-4). De hecho, la Torá no es sólo «ley», sino también «instrucción», «enseñanza», que se da a través de la historia de las maravillas realizadas por el Señor para su pueblo.
Cada mañana, los cristianos comienzan las Laudes recitando el Salmo 95. Este salmo se centra en una frase que normalmente se traduce como un mandato: «Escucha hoy su voz», pero que debería traducirse como una pregunta: «¿Escucharás su voz hoy?», o, mejor aún, como un deseo, o incluso como un arrepentimiento: «Si hoy escucharas su voz…» (Sal 95,7). Así, en el salmo 81, que está en el centro del Salterio, Dios mismo se lamenta: «Escucha, pueblo mío, yo atestiguo contra ti, ¡ojalá me escucharas, Israel!» (v. 9); «¡Si tan sólo mi pueblo me escuchara! ¡Si Israel siguiera mis caminos!» (v. 14). A la dramática pregunta, tantas veces repetida en el Salterio: «¿Hasta cuándo?» (por ejemplo, en Sal 13,2: «Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? ¿Eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?»), Dios responde: «¡Inmediatamente!». «¡Si mi pueblo me escuchara!, e Israel siguiera mis caminos! Yo sometería a sus adversarios inmediatamente, y volvería mi mano contra sus opresores. […]. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre» (Sal 81,14-15.17).
Normalmente la última frase de este Salmo, así como todo lo que le precede, se traduce en tercera persona («Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo»). En cambio, el texto hebreo cambia los pronombres. Anteriormente el Señor había hablado del pueblo en tercera persona, pero al final ya no se contiene y, en su amor, se dirige a ellos en segunda persona, creando una hermosa sorpresa final. El texto, traducido literalmente, suena así: «Con miel silvestre te saciaría». El referente de este pronombre es claramente «Israel», pero cada lector, cada persona que reza el Salmo lo percibe como dirigido a sí mismo, como una invitación totalmente personal.
Israel no escucha
La tragedia es el hecho de que, a pesar de los repetidos llamados de su Dios, Israel no escucha. El pueblo ciertamente escucha con los oídos, pero éstos no están «circuncidados», están cerrados. Bloqueada fuera del oído, la palabra no puede entrar en el corazón, donde sería meditada, comprendida, aceptada y finalmente puesta en práctica: «¿A quién hablar, a quién advertir para que escuchen? Sus oídos están incircuncisos, no pueden prestar atención; la palabra del Señor se ha convertido en un oprobio para ellos, ¡no la quieren!» (Jer 6,10). Y en el capítulo 7, el profeta Jeremías afirma: «Así habla el Señor: […] “Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi Pueblo; sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien”. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso; […] Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán: los llamarás y no te responderán» (Jer 7,21-27). Y al final del oráculo, el pueblo de Israel es definido de la siguiente manera: «Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios» (Jer 7,28).
Es el mismo reproche que el diácono Esteban dirigirá al pueblo: «Obstinados e incircuncisos de corazón y de oídos, […] ustedes recibieron la Ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron» (Hch 7,51-53).
Escuchar y hacer
«Escuchar» no sólo significa «oír», sino hacer; no sólo «oír» (de audire), sino «obedecer» (de obaudire). «Si escuchas realmente lo voz del Señor, tu Dios, y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud» (Ex 15,26). En Dt 5,1, «escucha» y «practica» enmarcan las palabras de Moisés: «Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente». Jesús expresa lo mismo en el Evangelio. Cuando se le acercan y le dicen: «“Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte”. Pero él les respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican”» (Lc 8,20-21). El Apocalipsis utiliza la metáfora de abrir la puerta: «Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos […]. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 3,20-22).
En el Evangelio de Marcos, la primera parábola del discurso en parábolas (cfr. Mc 4) es la «del sembrador»; pero sería mejor llamarla «de la escucha». En efecto, comienza con una llamada a la escucha: «¡Escuchen! El sembrador salió a sembrar» (Mc 4,3); y termina con el mismo verbo repetido dos veces: «El que tenga oídos para oír, que oiga» (v. 9). Lo que se siembra es «la palabra»; ésta no sólo debe ser oída, sino recibida, para que dé fruto. La parábola enumera cuatro tipos de terreno en los que se siembra la palabra; todos oyen, pero sólo el cuarto terreno «da fruto». Hay muchos obstáculos que impiden que la palabra germine, eche raíces, crezca libremente para dar finalmente fruto. Cuando los que le rodeaban junto con los Doce le interrogan, Jesús responde: «A ustedes se les ha confiado el misterio del Reino de Dios; en cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón» (vv. 11-12). El «misterio», la comprensión sólo se da a quienes han seguido a Jesús haciéndose sus discípulos, haciendo lo que dice, poniendo en práctica lo que han oído: el hacer es la condición sine qua non de la comprensión, de la inteligencia. Para los que están «fuera», las parábolas permanecen oscuras, cerradas; y sin conversión, no hay posibilidad de curación.
Antes de explicar la parábola de la escucha, Jesús cita las palabras pronunciadas por Isaías en su relato de vocación: «Tú dirás a este pueblo: “Escuchen, sí, pero sin entender: miren bien, pero sin comprender”. Embota el corazón de este pueblo. endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda y que se convierta y sane» (Is 6,9-10).
El profeta no deja de hablar, llamando a escuchar, aun sabiendo que no será escuchado y que sus oyentes permanecerán en su pecado y su desgracia.
Porque quien escucha sin «hacer» está condenado a la ruina: «El que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su ruina fue grande» (Mt 7,26-27).
Así lo había anunciado ya Amós en el oráculo central de su libro, que es un qinâ, un lamento fúnebre pronunciado sobre la virgen de Israel (cf. Am 5,1-17): «Escuchen esta palabra que yo pronuncio sobre ustedes, es un canto fúnebre, casa de Israel: Ha caído y no volverá a levantarse la virgen de Israel; yace postrada sobre su suelo y nadie la levanta» (vv. 1-2). El profeta intenta por última vez invitar a la conversión, sabiendo sin embargo que su palabra no será escuchada y que Israel no escapará a la muerte.
Hacer para escuchar
Durante la conclusión de la alianza entre Dios e Israel, Moisés «tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: “Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho”» (Ex 24,7). El orden aparentemente natural – según el cual primero hay que escuchar, para luego poner en práctica – se invierte: se subraya la precedencia del hacer sobre el escuchar, es decir, sobre el entender; la precedencia de la praxis sobre la teoría; en otras palabras, sólo se entiende lo que se hace.
Una expresión similar se encuentra en Sal 103,20, donde se dice literalmente: «¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra!». Aquí vuelven los mismos verbos, en el mismo orden: «cumplir» (hacer), antes; «oír», después.
Esta misma lógica se encuentra en las palabras de Jesús. Habiendo oído a Juan el Bautista decir de él: «He aquí el Cordero de Dios» (Jn 1,36), dos de sus discípulos comenzaron a seguirle. «Jesús se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué quieren?”. Ellos le respondieron: “Rabbí – que traducido significa Maestro – ¿dónde vives?”. “Vengan y lo verán”» (Jn 1,38-39). No se puede ver, es decir, comprender, si antes no se ha partido; sólo después de haberse puesto en camino para seguir al Señor se puede comprender.
Hilario de Poitiers comenta el versículo 15 del Salmo 119(118): «Pondré en práctica tus mandamientos y consideraré tus caminos […]. También aquí se observa una progresión ordenada. Pues primero se requiere la práctica de los mandamientos de Dios, y sólo después la consideración de sus caminos; porque si no precede la práctica fiel de las obras, no se adquiere el conocimiento de la doctrina, y primero hay que actuar fielmente, para alcanzar el conocimiento. Consideramos, pues, como caminos la ley, los profetas y todos los evangelios y apóstoles, según lo dicho anteriormente; contempló al profeta practicando los mandamientos de Dios, para obtener el conocimiento»[1].
El relato de la curación de Bartimeo es una bella ilustración de esta ley fundamental. El hombre es ciego, pero no es sordo ni mudo. «Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar» (Mc 10,47). Jesús lo llamó, «y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él» (v. 50). Entonces Jesús le abre los ojos, y el relato se cierra con la observación: «En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino». Bartimeo tuvo que «acercarse» a Jesús antes de poder ver.
Lo mismo les ocurrió a los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El Señor dijo a Moisés: «Manda a los israelitas que se pongan en camino» (Ex 14,15). El relato de la travesía del Mar Rojo termina con estas palabras: «Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor, y creyó en él y en Moisés, su servidor» (vv. 30-31). Los israelitas tuvieron primero que ponerse en camino, y sólo entonces pudieron «ver», es decir, comprender la obra de la mano del Señor. «Haremos y escucharemos».
El Señor escucha
Como los israelitas en Egipto, como el hijo de Timeo en Jericó, así grita el salmista y no cesa de pedir a su Dios que lo escuche. Después del título, el Salmo 5 comienza con estas palabras: «Señor, presta oído a mis palabras, atiende a mis gemidos; oye mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Señor, de madrugada escucha mi voz: por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta» (Sal 5,2-4). El último imperativo «escucha» va precedido de tres sinónimos. Muchos salmos conjugan estos sinónimos: «Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor; presta oído a mi plegaria» (Sal 17,1; véase también 4,2; 5,2-4; 17,1; 28,2; 61,2; 64,2; 80,2; 102,2-3; 130,1-2; 143,1).
El salmista expresa también su fe en el Señor que siempre le ha escuchado y le ha atendido. Así leemos al comienzo del salmo 116: «Amo al Señor, porque él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí, cuando yo lo invoco» (vv. 1-2; véanse también Sal 3,5; 4,4; 6,9-10; 18,7; 22,25; 28,6; 31,23, etc.). Así, el Señor, Dios de Israel, es definido como el que escucha: «tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres» (Sal 65,3).
El salmo 34 es una alabanza al Señor que escucha: « Busqué al Señor: él me respondió y me libró de todos mis temores» (v. 5); «Este pobre hombre invocó al Señor: él lo escuchó y los salvó de sus angustias» (v. 7); « Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor» (v. 16); «Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias» (v. 18). Así, en medio del salmo, el salmista, convertido en maestro, dirige una invitación a sus oyentes para que le escuchen: «Vengan, hijos, escuchen: voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices?» (vv. 12-13). Los «hijos», es decir, los discípulos, son invitados a escuchar el relato de quien da testimonio de haber sido escuchado y salvado por el Señor. La escucha se transmite de padre a hijo. Así comienza el prólogo de la Regla de san Benito, que cita abundantemente el Salmo 34: «Escucha, hijo, las enseñanzas del maestro, y agudiza el oído de tu corazón; acepta de buen grado los consejos del padre amoroso y ponlos vigorosamente en práctica: para que, por la fatiga de la obediencia, vuelvas a Aquel de quien te habías alejado por la inercia de la desobediencia».
En el episodio de la resurrección de Lázaro, en el Evangelio de Juan, después de pedir que abrieran la tumba de Lázaro, «Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: “Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado”» (Jn 11, 41-42). Jesús dice esto por la gente que le rodea, pero este testimonio suyo se oirá hasta los confines de la tierra.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
De hecho, el testimonio de quien ha sido oído, escuchado, se extiende a todas las naciones. El salmo 138 comienza así: «Te doy gracias, Señor, de todo corazón […]. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma» (vv. 1-3); y continúa: «Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca» (v. 4). Las palabras de la boca de Dios escuchadas por las naciones son, en cierto modo, la respuesta de Dios a las palabras de la boca del salmista que Dios escuchó. La palabra engendra la palabra, y el oír engendra el escuchar.
Samuel: Dios escucha, el profeta escucha
Ana, la estéril esposa de Elcaná, había orado al Señor en el templo de Silo, y Dios la había escuchado. De ahí el nombre del niño, Samuel, Shmu’el, nombre teofórico que significa «Dios oye». La historia de su vocación es famosa. Mientras el joven Samuel dormía en el templo, oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Se dirigió a Elí, sacerdote del templo, y le dijo: «Me has llamado. Aquí estoy». Pero Elí le respondió que no le había llamado. La llamada se produjo tres veces. La tercera vez, Elí dijo al joven: «“Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha”. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces: “¡Samuel, Samuel!”. El respondió: “Habla, porque tu servidor escucha”» (1 Sam 3,9-10).
Curiosamente, después del nacimiento de su hijo, Ana «le puso el nombre de Samuel, diciendo: “Se lo he pedido al Señor”» (1 Sam 1, 20). Era de esperar que dijera: «porque Dios me ha escuchado». Pero en lugar de utilizar el verbo «oír» (en hebreo, shāma’), Ana adopta el verbo «pedir» (en hebreo, shā’al). Los dos verbos tienen un sonido similar y son complementarios: Ana pidió el niño, el Señor la escuchó. Samuel es fruto de un diálogo, de un intercambio entre Dios y su madre; el profeta será quien asegure la relación entre Dios y su pueblo (cfr. 1 Sam 8).
Escuchar al Hijo
El Señor prometió a Moisés: «El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo; lo harás surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán» (Dt 18,15). Después de haber curado al tullido en la puerta «Hermosa» del templo, Pedro dijo al pueblo, citando Dt 18,18-19: «Moisés, en efecto, dijo: “El Señor Dios suscitará para ustedes, de entre sus hermanos, un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo”. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel, anunciaron también estos días» (Hch 3,22-24). Ya en el monte de la Transfiguración, «se oyó entonces una voz que decía: “Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”» (Lc 9,35). De ahí que en el Evangelio se repita, como un estribillo, que Jesús «enseñaba y curaba» (cfr. Lc 5,17; 6,6-7; 9,11) y que la gente venía de todas partes «para escucharle y curarse de sus enfermedades» (Lc 5,15; cf. 6,17-19).
-
Hilario de Poitiers, s., Commento al Salmo 118, Turín, Paoline, 2007, 152 s. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2023
Reproducción reservada