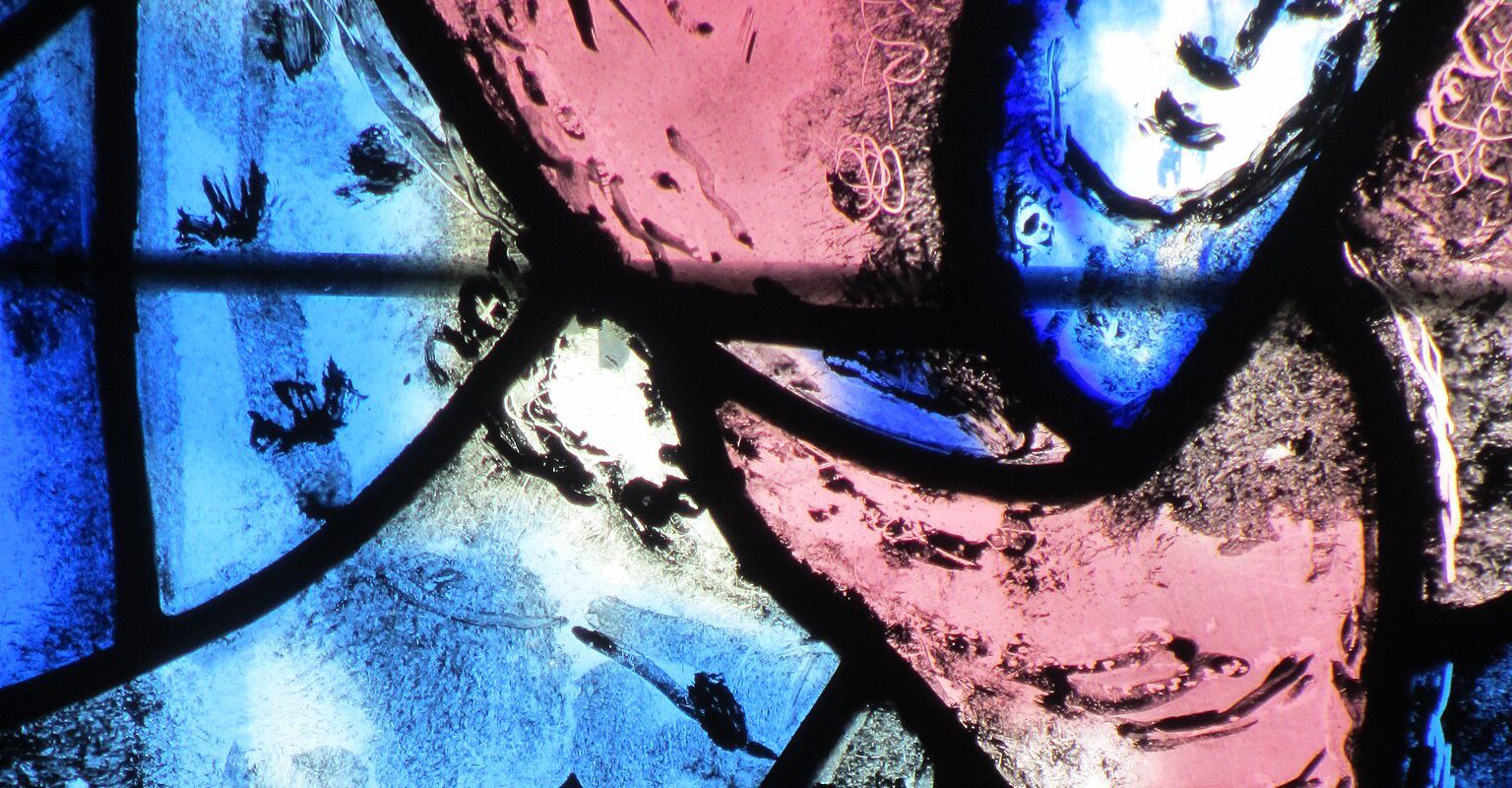El camino de la interioridad como vía a Dios es un tema antiguo (baste pensar en san Agustín), pero consideramos que es útil examinarlo en dos autores del siglo pasado: el teólogo católico Bernard Joseph Francis Lonergan (1904-1984) y el filósofo judío Abraham Joshua Heschel (1907-1972). Son dos pensadores muy diferentes, pero su aportación nos parece convergente y complementaria: Lonergan es más filosófico, Heschel más místico, pero no es difícil encontrar elementos místicos en Lonergan y un profundo rigor intelectual en Heschel. No parece que uno haya conocido las obras del otro.
En su Método en teología, Lonergan dedica un largo capítulo al tema de la «religión» (cap. 4), no partiendo de ideas filosóficas sobre Dios, sino de la experiencia religiosa, trazando de hecho lo que podríamos llamar una «filosofía de la religión», a la luz de la revelación cristiana[1]. Por su parte, Heschel también ha querido proponer una «filosofía de la religión», basándola en la fe bíblica en el único Dios creador y dador de su palabra de salvación[2].
Mientras que la teología se interesa por la fe y sus contenidos, la filosofía de la religión se ocupa de los actos del creyente. Así entendida, esta última elabora una fenomenología de los actos religiosos con un valor universal. Para Heschel, no se trata de «poner en evidencia los elementos comunes de la razón y la revelación» (D 32), sino de remontarse a los actos religiosos que brotan de la revelación misma. Así, «la filosofía de la religión puede definirse como la reflexión de la religión sobre sus intuiciones y sus orientaciones fundamentales, es decir, como la autocomprensión plena de la religión en sus propios términos espirituales. Es un esfuerzo de autoaclaración y autoexamen» (D 25).
La pregunta sobre Dios
En estricto rigor, el ser humano no comienza planteándose preguntas sobre Dios, sino sobre el mundo y sobre sí mismo. Pero incluso antes de hacerse preguntas, el hombre vive en la inmediatez propia del niño (cf. M 132 ss.). Esta inmediatez es «la suma de lo que se ve, se oye, se toca, se gusta, se huele, se siente» (M 299). Es «un mundo completamente independiente de preguntas y respuestas, un mundo en el que hemos vivido antes de hablar y mientras aprendíamos a hablar, un mundo al que intentamos retirarnos cuando queremos olvidar el mundo mediado por el significado, cuando nos relajamos, jugamos, descansamos. En este mundo, el objeto no está nombrado ni descrito» (M 327). Este es el plano que Lonergan denomina la «conciencia indiferenciada» (M 63 y passim) y que Heschel califica como «pensamiento preconceptual», ubicado «en un nivel que precede a la conceptualización, en el nivel de reacción inmediata, preconceptual y presimbólica» (D 134).
Pero una vez que entramos en el mundo mediado por el significado, surgen las preguntas, y todas las religiones y filosofías han tratado de dar su respuesta. Ante tanta multiplicidad de opiniones, no es de extrañar que uno caiga en el escepticismo. Sin embargo, para Lonergan, «por diversas que sean las respuestas religiosas o no religiosas, por distintas que sean las preguntas que plantean explícitamente, en su raíz subyace la misma tendencia trascendental del espíritu humano que pregunta, que pregunta sin restricciones, que cuestiona incluso la importancia de su propio preguntar, y así llega a la cuestión de Dios» (M 148). Para Heschel, la pregunta sobre Dios es «un interrogante suscitado por el asombro, no por la curiosidad» (D 118), y surge cuando los hombres dejan de pensar que «solo es maravilloso lo que ven y no el acto mismo de ver»[3].
Partimos, pues, de nuestra capacidad de comprender, que nace del deseo de conocer. No cabe duda de que, especialmente en el ámbito científico, se han alcanzado resultados muy satisfactorios para la inteligencia. Pero nos preguntamos: ¿tales logros tienen alguna relevancia para el conocimiento del universo? La cuestión también puede formularse de la siguiente manera: una vez admitido que el universo es inteligible, ¿es posible que lo sea sin que tenga un fundamento inteligente? Y esta es una pregunta sobre Dios (cf. M 146).
No solo queremos comprender, sino que queremos saber si hemos entendido correctamente, es decir, conforme a la verdad. Para ello recurrimos a la reflexión, con la cual sopesamos las razones a favor y en contra[4]. Sopesar significa asegurarse de que se han verificado todas las condiciones establecidas y, si es así, concluir: «sí, es verdad, es así». ¿Es posible, entonces, concebir algo que no tenga condiciones de ningún tipo, es decir, pasar del ser contingente al ser necesario? También esta es una pregunta sobre Dios.
Nosotros alabamos a las personas atentas, inteligentes, razonables y responsables, pero evitamos a quienes son distraídos, poco inteligentes, irracionales e irresponsables. Pero nosotros mismos, nos preguntamos, ¿somos una excepción en un universo regido por leyes físicas, químicas y biológicas que carecen de conciencia moral, o existe un fundamento último para nuestro esfuerzo moral? En otras palabras, ¿vale la pena comprometernos moralmente? O, si somos nosotros la instancia primaria de la conciencia moral, ¿sigue valiendo la pena esforzarse, o prevalece la ley del más fuerte? (cf. M 147).
De manera análoga, Heschel se pregunta: «¿Los ideales por los que luchamos, los valores que intentamos realizar, tienen algún significado dentro de los procesos naturales?» (D 117). ¿Es posible «que todo el bien y la búsqueda de la verdad sean solo una invención de la mente, sin correspondencia alguna con la realidad?» (D 119). «¿Estamos, pues, solos en el desierto del yo, solos en este universo silencioso, del cual formamos parte y al que, al mismo tiempo, nos sentimos ajenos?» (ibid.). «Debe existir un valor por el cual haya valido la pena que el mundo haya nacido» (D 125). También esta es una pregunta sobre Dios.
La pregunta sobre Dios se inscribe, por tanto, en el horizonte humano. Por ello, podemos decir que en este horizonte «se encuentra un espacio para lo divino, un santuario para una santidad definitiva. Esto no puede ser ignorado. El ateo podrá declararlo vacío. El agnóstico insistirá en afirmar que su búsqueda ha sido inconclusa. El humanista de hoy se negará a permitir que la pregunta surja. Pero sus negaciones presuponen una chispa divina en nuestra arcilla, nuestra espontánea orientación hacia lo divino» (M 148).
También para Heschel, «la vida quedaría reducida a la nada si actuáramos como si careciera de un significado último. En realidad, su negación implicaría una contradicción en los términos, porque si no existiera un significado último, el mismo acto de negarlo carecería de sentido; en un mundo que no estuviera gobernado por el significado, la diferencia entre afirmación y negación no tendría sentido» (D 126).
Autotrascendencia
La pregunta sobre Dios plantea la cuestión de la autotrascendencia. Esta pregunta surge en la medida en que se es auténtico, es decir, cuando no se está encerrado en uno mismo (cf. M 149-151). Para Heschel, «el noble presupuesto de la religión es precisamente este: el ser humano es capaz de superarse a sí mismo; aunque forme parte de este mundo, puede entrar en relación con aquel que es más grande que el mundo» (D 51). La religión ayuda al ser humano «a trascender la razón sin negarla […], a trascenderse a sí mismo sin perderse» (D 272).
En primer lugar, la autotrascendencia se da cuando conocemos una verdad. La verdad es algo objetivo; no es simplemente lo que yo pienso o lo que me parece, sino lo que es así. La necesidad de llegar a la verdad es inherente al sujeto, pero, una vez alcanzada, la verdad va más allá del sujeto. Todo lo que es verdadero lo es en todo tiempo y lugar, y solo puede ser contradicho por la falsedad (cf. SC 92).
Más allá de la autotrascendencia cognitiva, está la autotrascendencia moral. Cuando nos preguntamos si algo es verdaderamente un bien y no solo un bien aparente, vamos más allá del criterio del placer o del disgusto, del beneficio individual o grupal, en busca de un valor objetivo: «En efecto, conocer lo que es realmente bueno y realizarlo requiere una autotrascendencia que busca beneficiar no a uno mismo a expensas del grupo, ni al grupo a expensas de la humanidad, ni a la humanidad presente a expensas de la humanidad futura» (SC 139). Sin embargo, esto exige un logro moral poco común, «requiere lo que los cristianos llaman caridad heroica» (ibid.).
Inscríbete a la newsletter
Para Heschel, la autotrascendencia moral significa «preguntarse ante quién somos responsables» (D 179). Indudablemente, tenemos la certeza de «ser responsables ante alguien. ¿Quién es ese alguien? No puede ser una ley abstracta ni una fuerza ciega […], ni tampoco puede ser nuestro propio yo» (ibid.), pues en ese caso ya nos habríamos absuelto de todo. La intuición religiosa es que «el Dios trascendente es aquel ante quien nuestra conciencia queda al descubierto» (D 178). Sin embargo, de aquí nace el dilema: o bien nos sentimos aplastados por este poder, como por algo que «nos priva de independencia», «como si no hubiera en nosotros ninguna intimidad, ninguna posibilidad de retirada o de fuga» (ibid.), o bien reconocemos que «estamos en comunicación con alguien que nos trasciende y se interesa por nuestra vida» (D 179), y que, por lo tanto, somos «objeto de solicitud» por parte de Dios (D 148; 178)[5].
«Existir-en-el-amor»
Reconocer esta solicitud divina significa comprender la vida como una respuesta a un amor que nos precede, el de Dios. Se suele decir que «nada es amado si antes no es conocido» (nihil amatum nisi praecognitum), pero cuando uno se enamora, sucede lo contrario. Y este enamoramiento «es algo desproporcionado con respecto a sus causas […]; es un nuevo comienzo, un ejercicio de libertad vertical en el que el propio mundo es sometido a una nueva organización» (M 172). Existen diversas formas de estar enamorado, pero «estar enamorado sin límites, sin requisitos, sin condiciones ni reservas» significa «estar enamorado de Dios» (M 151). Esta respuesta total, es decir, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas (cf. Mc 12,30), puede llamarse un «enamoramiento» (being-in-love), o mejor aún, un «existir-en-el-amor»[6]. Este amor es la plena satisfacción de mi tendencia a la autotrascendencia intelectual y moral, de modo que aquel que satisface esta tendencia debe ser en sí mismo supremo en inteligencia, verdad y bondad. Es en este estado cuando uno descubre valores antes desconocidos, como la oración, la adoración y el arrepentimiento, pero, si quisiera expresar lo que experimenta, debería indagar, investigar, buscar consejo. Así es como «en las cosas de la religión, el amor precede al conocimiento y, dado que este amor es un don de Dios, el mismo inicio de la fe se debe a la gracia de Dios» (M 172).
También según Heschel, «debemos amar para conocer» (D 303), y esta experiencia de autotrascendencia en el amor no es solo presencia ante uno mismo, sino que es, al mismo tiempo, presencia ante un poder de bien y de verdad «que actúa en la naturaleza y en la historia» (D 100). Es la experiencia de una Presencia viva, que la Biblia llama «gloria»: «La gloria es la presencia, no la ausencia de Dios» (D 100). Y, sin embargo, «lo decisivo no es el hecho de que nosotros la conozcamos, sino la constatación de que somos conocidos por ella» (D 102).
Así, continúa Lonergan, «el don del amor de Dios es libre. No está condicionado por el conocimiento humano; más bien, es la causa que lleva al hombre a buscar el conocimiento de Dios» (M 348). Pero, ¿cómo tomamos conciencia de este don? «Solo queda experimentarlo en uno mismo» (M 349). Así como «no podemos experimentar el pensamiento si no pensamos» (D 274), solo en la experiencia del enamoramiento se comprende el amor. Ahora bien, es en el «existir-en-el-amor» donde nuestra capacidad de autotrascendencia se convierte en una actualidad plena (cf. M 157).
Cuando se realiza esta plenitud, trae consigo una alegría profunda, capaz de perdurar a pesar de humillaciones, fracasos, privaciones, sufrimientos, traiciones y abandonos. La ausencia de esta satisfacción abre el camino a la banalización de la vida humana, en la búsqueda del mero entretenimiento, en el ejercicio despiadado del poder o en la desesperación, que nace de la convicción de que el universo es absurdo. Este total «existir-en-el-amor» es el don de la gracia de Dios; es la experiencia religiosa mediante la cual entramos en una relación de sujeto a sujeto con Dios. Para Heschel, «toda observancia religiosa es un entrenamiento en el arte del amor» (D 330), y toda auténtica existencia en el amor exige una renuncia total de sí mismo. Aquí surge la pregunta: ¿cuántos son los que realmente viven esta total «existencia-en-el-amor»? ¿No son acaso solo los santos? Y otra pregunta: ¿esta «existencia-en-el-amor» se realiza en todas las religiones, o también fuera de toda religión, en cada hombre de buena voluntad?
Fenomenología general de la religión
A este respecto, Lonergan retoma los siete rasgos comunes a las grandes religiones, tal como los describe F. Heiler: «Hay una realidad trascendente; esta es inmanente en el corazón del hombre; es suprema belleza, verdad, justicia y bondad; es amor, misericordia, compasión; el camino para llegar a esta realidad es el arrepentimiento, la renuncia a uno mismo, la oración; este camino es el amor al prójimo, incluso a los propios enemigos; este camino es el amor a Dios, de modo que la bienaventuranza se concibe como conocimiento de Dios, unión con Él o disolución en Él» (M 156; cf. SC 177-179).
Para Lonergan, estas siete características se identifican con el «existir-en-el-amor», pero este camino hacia la autotrascendencia nunca es un posesión pura, serena, segura (cf. M 157). Nuestro progreso en la comprensión significa, ante todo, eliminar malentendidos e incomprensiones; nuestro progreso en la verdad también significa corregir equivocaciones, errores y falsedades; nuestro desarrollo moral implica reconocer nuestras deserciones y arrepentirnos de nuestros pecados; el camino religioso no está exento de «aberraciones que resultan de la falta de conversión» (M 365). Por ello, las características comunes mencionadas anteriormente pueden combinarse con sus contrarios. Así, «sin una noción trascendental del ser como aquello que debe ser conocido, el misterio trascendente no puede llegar a ser llamado de ninguna manera» (M 158); si se descuida la trascendencia, se caerá en el ídolo, la magia y el mito; si el amor a Dios no está estrechamente asociado a la autotrascendencia, podrá desviarse hacia lo que es «erótico, sexual, orgiástico» (M 159); si el temor reverencial toma el control y si la religión no está «completamente dirigida a lo que es bueno […], el culto a un Dios que es terrorífico puede convertirse en algo demoníaco, en la exaltante tendencia destructiva de uno mismo y de los demás» (ibíd.).
Para Heschel, «no es fácil alcanzar la fe en el Dios vivo» (D 175), porque la fe puede mezclarse «con el fanatismo, la arrogancia, la crueldad, la locura y la superstición» (D 175). Así, la pregunta sobre Dios no puede prescindir de la situación existencial en la que nos encontramos. Hay momentos en los que «la interrogante suprema no tiene ningún significado» (D 152). Para Heschel, «los actos de amor solo tienen significado para quien está enamorado, y no para quien tiene el corazón y la mente secos» (D 153 s).
El sentido del misterio
Solo podemos describir los efectos de este «existir-en-el-amor», que es «un estado dinámico consciente de amor, alegría y paz, que se manifiesta en actos de mansedumbre, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol (Gálatas 5,22-23)» (M 152). Y puesto que es consciente sin ser conocido, «es una experiencia del misterio», y el misterio «no solo atrae, sino que también fascina; a él se pertenece; por él se es poseído» (ibíd.). Y «puesto que es un amor sin límites, el misterio evoca temor reverencial», «es una experiencia de lo santo, del mysterium fascinans et tremendum de Rudolf Otto» (ibíd.).
Para Heschel, «la insensibilidad al misterio es nuestro mayor obstáculo. En la luz artificial del orgullo y la autocomplacencia nunca veremos el esplendor [del misterio]» (D 173). Así, «el verdadero nombre de Dios es un misterio» (D 82), y «el misterio de Dios permanece siempre oculto para el hombre» (D 79). Pero si «Dios es un misterio, el misterio no es Dios» (D 86), porque este misterio es una «presencia» (D 80), y «Dios no es eternamente silencioso» (D 88). Dios no es un objeto, sino «el término de una orientación hacia el misterio trascendente» (M 409), «una orientación hacia lo trascendente en la amabilidad» (M 408).
También para Heschel, «el asombro o el absoluto estupor es lo que más caracteriza la actitud del hombre religioso ante la historia y la naturaleza» (D 63). El asombro no es solo el origen del saber, como decía Aristóteles, porque «no se agota una vez adquirido el saber; al contrario, es una disposición que nunca cesa; no hay respuesta en el mundo al absoluto estupor del hombre» (D 63). «Mientras que todo acto de percepción o conocimiento tiene como objeto un segmento particular de la realidad, el absoluto estupor se refiere a la realidad en su totalidad: no solo a lo que vemos, sino también al mismo acto de ver, así como a nosotros mismos, a nuestro yo que ve y se asombra de esta facultad suya» (D 65).
«La respuesta del hombre al misterio trascendente es la adoración» (M 412). Entonces, «los hombres se encuentran no solo para estar juntos y organizar sus asuntos, sino también para adorar. El desarrollo del hombre no radica solo en sus capacidades y virtudes, sino también en la santidad. La potencia del amor de Dios otorga a toda bondad una energía y una eficacia nuevas, y el límite de la espera humana deja de ser la tumba» (M 165). La adoración «puede consistir en dejar caer todas las imágenes y todos los pensamientos, permitiendo así que el don del amor de Dios nos absorba» (M 409 s).
Sin embargo, como afirma Heschel, ni la naturaleza ni un ídolo humano, sino solo el misterio trascendente puede exigir «nuestra suprema adoración, nuestro sacrificio o nuestra consagración» (D 109). Siempre han existido religiones de la naturaleza, fascinadas por la belleza y la grandeza del cosmos, entendido como una totalidad «completa en sí misma» (D 111). Para los antiguos griegos, «incluso los dioses forman parte del universo» (D 109), pero quien busca la realidad última sabe que esta «está más allá del mundo dado» (D 110).
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
El hombre moderno, sin embargo, ha abandonado la religión de la naturaleza para adoptar una «religión de la ciencia», donde las leyes de la naturaleza son únicamente inmanentes, lo que lleva a una «doctrina panteísta de Dios como esencialmente inmanente y de ninguna manera trascendente» (D 113). No obstante, la adoración y la oración no excluyen las palabras, y estas existen dentro de un contexto social, cultural e histórico, que varía según el tiempo y el espacio (cf. M 412).
El significado de la palabra y del lenguaje
«Por lo general, la experiencia del misterio de amor y de temor reverencial no se objetiva. Permanece dentro de la subjetividad como un vector, una atracción, un llamado decisivo a una santidad temida» (M 161). Sin embargo, cuando esta experiencia entra en el mundo del significado, entonces se expresa a través de la palabra[7]. Por «palabra» se puede entender cualquier forma de expresión: símbolo, arte, lenguaje. Esta palabra «está históricamente condicionada: su significado depende del contexto humano en el que es pronunciada, y dicho contexto varía de un lugar a otro y de una generación a otra» (M 160).
No se debe pensar, sin embargo, que la palabra exterior es algo accidental. De hecho, tiene una función constitutiva, pues no solo concierne a un modo de pensar, sino también a una manera de vivir, tanto a nivel personal como comunitario. Es una exigencia del mismo «existir-en-el-amor», que desea y debe expresarse libre y plenamente para ser totalmente sí mismo y para poder comunicarse con los demás. «La palabra, entonces, es personal. Cor ad cor loquitur: el amor habla al amor y su lenguaje es eficaz» (M 162). La palabra es también social: reúne a todos aquellos que «responden al mismo misterio de amor y de temor reverencial» (ibíd.). Finalmente, la palabra es histórica: «debe encontrar su lugar en el contexto de otros significados no religiosos. Debe nutrirse de, y adaptar, un lenguaje que hable más fácilmente de este mundo que de la trascendencia» (ibíd.).
Pero, nos preguntamos, ¿existe una manifestación privilegiada de este misterio de amor? Lonergan parece afirmarlo explícitamente cuando escribe: «Sigue siendo sin duda cierto que el don del amor de Dios tiene su contrapartida apropiada en los eventos de revelación, en los cuales Dios desvela a un pueblo particular o a toda la humanidad la plenitud de su amor por ellos» (M 349, cursivas nuestras). La revelación divina, por tanto, no es algo situado fuera del espacio y del tiempo, confinado en una conciencia universal: ha ocurrido en el tiempo, a través de acontecimientos irrepetibles, aunque su alcance trascienda el tiempo y la historia[8]. En este sentido, una religión puede ser llamada histórica, porque «hay una entrada personal de Dios mismo en la historia, una comunicación de Dios a su pueblo, la irrupción de la palabra de Dios en el mundo de la expresión religiosa. Tal era la religión de Israel. Tal ha sido el cristianismo» (M 168)[9]. Por ello, «más que nunca, se necesita la palabra: la palabra de la Tradición, que ha acumulado la sabiduría religiosa; la palabra de la fraternidad, que une a quienes comparten el don del amor de Dios; la palabra del Evangelio, que anuncia que Dios nos ha amado primero y, en la plenitud de los tiempos, ha revelado este amor en Cristo crucificado, muerto y resucitado» (M 161).
Sin embargo, si es cierto que Dios se ha revelado y que esta revelación se encuentra plenamente solo en Jesucristo y en la misteriosa «ley de la cruz»[10], «queda el problema de identificar la solución que existe. De hecho, si las soluciones posibles son muchas, la solución existente es única» (I 902, cursiva nuestra). Esta solución debe ser «universalmente accesible y permanente»; ha sido realizada «a través de actos humanos de reconocimiento y consentimiento»; debe estar «divinamente garantizada en la transmisión y aplicación de la verdad de la solución» (ibíd.); muchos «ya la han reconocido y aceptado, y su problema radica en dar frutos dignos de su fe, esperanza y caridad» (ibíd.)[11]. Y, sin embargo, «la existencia de un problema de error y de pecado implica que otros tendrán una notable dificultad para reconocer la solución» (ibíd.). Aquí no se trata solo de inautenticidad o de mala voluntad, porque «la mala voluntad no es meramente la incoherencia de la autoconciencia racional; es también pecado contra Dios» (I 861).
Habrá, por tanto, «un humanismo en rebelión contra la solución sobrenatural propuesta. Este ignorará el problema del mal; cuestionará el hecho de una solución; condenará el misterio como un mito; reivindicará la razón y excluirá la fe; repudiará la esperanza y se afanará apasionadamente en construir la ciudad del hombre con las manos del hombre; estará dispuesto a amar a Dios en el canto y en la danza, en la alegría y en la aflicción humanas, con la inteligencia y la buena voluntad humanas, pero solo de esa manera» (I 901).
Además, hay que considerar el legado de las diversas creencias religiosas, codificadas en doctrinas, símbolos y ritos, donde es difícil discernir lo auténtico de lo que no lo es, sin olvidar la persistencia de prejuicios arraigados. No obstante, siempre permanece abierta la posibilidad de la conversión, que es «principalmente la obra de Dios, quien ilumina nuestros intelectos para comprender lo que antes no habíamos entendido […] o lo que habíamos considerado un error […], inspirando la esperanza que fortalece el deseo desapegado, desinteresado y libre de restricciones de conocer, e infundiendo la caridad, el amor que otorga a la inteligencia la plenitud de vida» (I 902 s). Es en esta gracia «donde se puede encontrar la justificación teológica del diálogo católico con todos los cristianos, con los no cristianos e incluso con los ateos, quienes pueden amar a Dios en su corazón aunque no lo conozcan con su razón» (M 344)[12].
La fe
La fe, entonces, «es el conocimiento nacido del amor religioso» (M 164). Y puesto que el amor religioso se refiere a Dios trascendente, es más bien un «no conocimiento». Y si ha nacido del amor, es un conocimiento interpersonal. Como estoy enamorado de una persona, deseo conocerla no solo mediante la experiencia empírica, sino también a través de juicios de valor.
También para Heschel «la fe precede al conocimiento» (D 303). «La fe es un acto del hombre que, trascendiéndose a sí mismo, responde a aquel que trasciende el mundo» (D 136). Es una respuesta a un «interrogante planteado por Dios» (D 130), y lo que realmente importa «es nuestra respuesta personal» (ibíd.). Mientras que en las cuestiones científicas «siempre podemos delegar en otros» la tarea de resolverlas, «el interrogante último no nos da descanso. Cada uno de nosotros está llamado a dar una respuesta» (ibíd.). Por lo tanto, «lo que da origen a la religión no es una curiosidad intelectual, sino el hecho y la experiencia de ser llamados a responder. Se nos deja la elección entre responder o negarnos a responder» (D 132).
La fe es la respuesta del amante que busca no solo conocer el valor trascendente, sino también vivirlo, mientras que la incredulidad intenta evadirlo. «Sin la fe, el valor originante es el hombre, y el valor final es el bien humano que el hombre realiza. Pero a la luz de la fe, el valor originante es la luz del amor divino, mientras que el valor final es el universo entero» (M 165). «Sin la fe, sin los ojos del amor, el mundo es demasiado cruel para que Dios sea bueno, para que un Dios bueno exista» (M 166).
Sin embargo, Dios deja a los hombres su libertad, porque «quiere que sean personas y no simplemente sus autómatas; los llama a una autenticidad superior que supera el mal con el bien. Así, la fe está conectada con el progreso humano y debe afrontar el desafío del declive humano. De hecho, la fe y el progreso tienen una raíz común en la autotrascendencia cognitiva y moral del hombre. Promover uno de los dos es promover indirectamente al otro» (ibíd.). Sobre todo, «la fe tiene el poder de revertir el declive», el cual «multiplica y acumula los abusos y las absurdidades que generan resentimiento, odio, ira y violencia» (ibíd.). Pero la fe arrastra consigo la esperanza y la caridad[13].
Conclusión
Para gran parte de la cultura contemporánea, «la religión sin duda tuvo su tiempo, pero ¿acaso no pertenece ese tiempo al pasado? ¿No es un consuelo ilusorio para almas débiles, un opio distribuido por los ricos para apaciguar a los pobres, una proyección mítica en el cielo de la excelencia propia del hombre?» (M 305). Retomando las expresiones del profesor Sorokin, Lonergan escribe: «Vivimos en medio de una cultura de los sentidos, en la que muchísimas personas, aunque reconozcan la hegemonía de la verdad, declaran su fidelidad no a una revelación divina, ni a una teología, ni a una filosofía, ni siquiera a una ciencia intelectualista, sino a una ciencia interpretada de manera positivista y pragmática» (I 921).
Sin embargo, la situación actual resulta hoy más compleja. Si observamos el llamado «mundo occidental», podemos constatar, por un lado, una carrera imparable hacia la secularización, que proyecta un mundo prescindiendo de Dios o incluso abiertamente hostil hacia Él; pero, por otro lado, existe una exigencia insuprimible de espiritualidad, hasta el punto de que ya se habla abiertamente de un retorno de la religión[14]. El peligro radica en la posibilidad de que se genere una dicotomía entre la esfera pública y la esfera privada, donde la religión queda confinada al ámbito privado, o bien, en el extremo opuesto, que se consoliden alianzas entre el trono y el altar, entre religión y Estado, o que surjan nuevas formas de estas alianzas. Lonergan también denuncia otro «supremo peligro»: la alianza entre la ciencia y el Estado, en la que el científico «aspiraría al papel de consejero en el desarrollo político de un Estado cada vez más paternalista» (I 923).
Por estos motivos, nos ha parecido útil retomar las reflexiones de Lonergan y Heschel sobre la «filosofía de la religión», entendida como un camino de interioridad abierto hacia Dios. Aunque encuentra sus raíces y su alimento en la fe judeocristiana, se mueve en un ámbito pre-teológico y pre-confesional, y puede ser de gran ayuda tanto para aquellos que se han marchitado en el desierto de la secularización y no saben cómo salir de él, ofreciéndoles espacios auténticamente religiosos y intelectualmente claros, como para quienes se sienten atraídos por nuevas formas de espiritualidad, seductoras pero a menudo cerradas en sí mismas.
La invitación que hacen tanto Lonergan como Heschel a tomarse en serio el propio deseo natural y amplio de verdad y de bien es el único camino viable: único porque no está sujeto a revisión, salvo aplicándolo, en el contexto concreto de una historia hecha de conquistas y de errores, de pecado y de gracia o, si se prefiere, de no-fe pero también de fe, de desesperación pero también de esperanza, de egoísmo desenfrenado pero también de caridad heroica.
-
Entre las numerosas obras de B. F. J. Lonergan citaremos: Insight. Uno studio del comprendere umano, Roma, Città Nuova, 2007 (= I); Metodo in teologia, ibid, 20222 (= M); Saggi. Seconda Collezione, ibid, 2021 (= SC). (Los dos primeros se encuentran en español: Insight. Estudio sobre la comprensión humana, Sígueme, 2017; Método en teología, Sígueme, 2024). ↑
-
De las numerosas obras de A. J. Heschel sólo citaremos Dio alla ricerca dell’uomo, Turín, Borla, 1969 (= D. En español: Dios en busca del hombre, Seminario rabínico, 2021). Abraham J. Heschel nació en 1907 en Varsovia y se licenció en filosofía en Berlín. Tras la persecución nazi, emigró a Londres y luego a Estados Unidos, donde fue profesor de ética y mística judía. Muchas de sus obras se han traducido al español . ↑
-
A. J. Heschel, L’uomo non è solo. Una filosofia della religione, Milán, Rusconi, 1971, 71. ↑
-
Aquí nos encontramos en el tercer nivel del proceso cognitivo, que parte de los datos de la experiencia, formula preguntas a la inteligencia y llega a preguntas a la reflexión, que se cierra con un juicio sobre el ser (cf. I 456-459). ↑
-
Esta «solicitud» de Dios es llamada por Heschel «pathos divino», que no es sólo amor y misericordia, sino una «implicación de Dios en la historia» (A. J. Heschel, Il messaggio dei profeti, Roma, Borla, 1981, 12). ↑
-
Cf. E. Cattaneo, «Il tema dell’amore in Bernard J. F. Lonergan. Note a margine della nuova edizione italiana dell’opera “Metodo in teologia”», en Rassegna di Teologia 64 (2023) 275-285. ↑
-
También para Heschel, «el hombre no vive sólo de intuiciones; necesita un credo, un dogma, una expresión, una forma de vida» (D 183). ↑
-
Para Heschel, «el judaísmo es una religión de la historia, una religión del tiempo. El Dios de Israel no se descubrió primero en los hechos de la naturaleza, sino que habló a través de los acontecimientos de la historia» (D 222). Para el espíritu hindú y el espíritu griego, «las cosas que ocurren en la historia tienen poca importancia; sólo lo que es eterno es verdaderamente importante» (D 227). Sin embargo, es cierto que «la historia en su conjunto tiene un significado que trasciende al de sus partes» (D 229). ↑
-
Según Heschel, «muchos son los caminos, pero uno solo es el fin. Si hay una fuente de todo, debe haber un fin. […] Más allá del misterio está la misericordia de Dios. Es un amor, una misericordia que trasciende el mundo, su valor y su mérito. Vivir de este amor, reflejarlo, aunque sea opacamente, es la prueba de la existencia religiosa» (D 182). «No es justo que esperemos a Dios, como si nunca hubiera entrado en la historia» (D 184). ↑
-
Lonergan ha tratado extensamente este tema en Il Verbo incarnato, Roma, Città Nuova, 2012, 423-449. ↑
-
No es difícil captar en estas líneas los temas predilectos de la teología fundamental. ↑
-
Por «diálogo» entendemos aquí no sólo la confrontación sobre el contenido (doctrinas, ritos, símbolos), sino esa precomprensión que posibilita el diálogo mismo y que consiste en ver en el otro la imagen de Dios, es decir, su incondicional apertura nativa a la verdad y al bien, independientemente de las determinaciones categoriales que posea y exprese. ↑
-
Cf. E. Cattaneo, «Le virtù teologali e la storia per Bernard Lonergan a trent’anni dalla morte», en Gregorianum 96 (2015/4) 845-852. ↑
-
Este retorno a lo religioso o espiritual se expresa de las formas más variadas, incluso esotéricas o aberrantes. Cf. R. Màdera, «Psicologia del profondo, pratiche filosofiche e spiritualità», en Avvenire, 31 de julio de 2024. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada