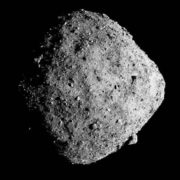Por una propuesta de Dios a partir de la belleza
El recorrido complejo y articulado llevado a cabo a lo largo de las diversas contribuciones dedicadas a este tema nos ha mostrado cómo es propio de la belleza evocar las dimensiones más profundas y sugestivas del ser. El hombre de nuestro tiempo ha reconocido su importancia, sobre todo en sentido negativo, en la nostalgia sufrida por haberla perdido, y junto con ella también a sí mismo y su vida, o en la tristeza de no poder tenerla siempre a su disposición: «Quizás precisamente en esto reside el mayor misterio de la obra de arte: en el hecho de que la imagen de la belleza creada por el hombre se convierte inmediatamente en un ídolo para él, al que adora incondicionalmente […], el deseo natural de un mundo armónico y sereno, y en la belleza están precisamente la armonía y la serenidad»[1].
En esta polaridad se encierra también la característica contestataria de la belleza frente a sus desviaciones, devolviendo la atención a una fidelidad originaria caída en el olvido: «El nuestro es el siglo de la más profunda infidelidad; infiel es aquel que olvida. Salir del siglo XX significa salir de la infidelidad y recordar»[2].
No es posible simplemente rendirse ante la ausencia de belleza, porque esta está estrechamente ligada a la atracción por la vida, por sus aspectos menos programables y misteriosos. Por eso, el camino hacia su recuperación también puede traducirse en una posible propuesta orientada a vivir bien, desafiando un enfoque tecnocrático y posesivo, para elegir aquello que es importante y decisivo: «En el tiempo del desencanto y de la razón débil […] solo la belleza puede ofrecerse como un camino de encuentro con aquello por lo que valga la pena vivir y vivir juntos, con aquello que sea capaz de vencer el dolor y la muerte y de dar esperanza a la vida»[3]. Dejarse cautivar por la belleza revela al mismo tiempo algo decisivo sobre la presencia de Dios en el mundo, sobre la relación justa que el hombre puede tener con él y, en consecuencia, consigo mismo y con los demás.
Hans Urs von Balthasar, reflexionando sobre la belleza artística, notaba una connaturalidad entre esta y la dimensión religiosa, como un llamado a lo Absoluto, hasta el punto de que se vuelve difícil trazar una separación entre su dimensión religiosa y no religiosa[4]. La obra de arte, que no por casualidad tiene frecuentemente como objeto lo sagrado, expresa bien este carácter de inefabilidad, de referencia constitutiva a una totalidad de sentido que siempre permanece esquiva, un «más allá» de lo que se puede captar, hasta el punto de ser considerada, como se ha observado con paradoja, la versión secular de lo trascendente[5]. Para Balthasar, la belleza sigue siendo la única palabra verdadera de la que el teólogo dispone para hablar del misterio de Dios y de su relación con el hombre: «Nuestra primera palabra se llama belleza. La belleza es la última palabra que el intelecto pensante puede atreverse a pronunciar, porque no hace otra cosa que coronar, como aureola de un esplendor inasible, el doble astro de la verdad y el bien y su relación indisoluble. Es la belleza desinteresada sin la cual el mundo antiguo era incapaz de comprenderse, pero que se ha despedido con pasos silenciosos del mundo moderno de los intereses, para abandonarlo a su codicia y a su tristeza»[6].
No por casualidad, el teólogo suizo es quien supo captar de la manera más profunda, desde un punto de vista especulativo, el vínculo entre la manifestación de Dios en el mundo y la sensibilidad estética, donde tiempo y eternidad se encuentran. De este encuentro, el hombre sale transformado, porque se vuelve capaz de saborear y apreciar la belleza: «quien ama la revelación de lo infinito en la forma finita no es solo un “místico”, sino también un “esteta”»[7]. De aquí se deriva también su dimensión eminentemente educativa: la belleza se presenta como una invitación, discreta pero conmovedora, dirigida al hombre para que se convierta, para que entre en un mundo que le es ajeno y que exige la docilidad de dejarse conducir, como le ocurrió a Pedro, «donde no quiere».
Santo Tomás habló del aspecto atractivo y placentero de la belleza para quien la admira. Con el término «placer» no se refiere solo a una sensación subjetiva, sino a un signo que fascina y, al mismo tiempo, remite a un mundo, a una ratio, que es su razón constitutiva[8]. El bello es, por lo tanto, reconocido como una propiedad del ser, capaz de hacerlo digno de amor.
La belleza pertenece a la realidad de las cosas, porque es comunicada de diversas maneras a todas las criaturas, sin identificarse con ninguna en particular. Incluso en su expresión humanamente más elevada, el arte, en sus diversas formas (poesía, pintura, escultura, música), posee la característica peculiar de remitir a otra cosa, de aludir, gracias al símbolo, la metáfora y la analogía. No es casualidad que, precisamente por esta capacidad de unir lo dicho y lo no dicho, estos sean también los modos más apropiados para hablar de Dios[9].
La propia obra de arte comunica esta misteriosa unión de lo visible y lo invisible. Esto se expresa bien en la tradición oriental de los iconos, según la cual el artista no pinta, sino que más bien «escribe»: el icono es un texto sagrado que, en el juego de colores y formas, remite al mundo de Dios. Es una ventana hacia lo Absoluto, que recuerda y alude a la Belleza que se hizo carne.
Dirigiéndose a los artistas, san Juan Pablo II recordó la gran misión que les ha sido confiada para hablar de lo Absoluto. Ellos tienen la tarea de trazar un camino estético hacia el misterio de Dios, cuyas obras son esplendor de belleza (cf. Sal 110). Esta belleza brilla con luz propia incluso cuando el artista no es creyente, mostrando una obra más grande que él, que adquiere su propio valor y dignidad, capaz de hablar a todo ser humano: «En efecto, el arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que, hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia, precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de llamada al Misterio»[10].
Esta reflexión tiene una gran relevancia también en el contexto del diálogo entre personas en búsqueda, como lo confirma lo que se ha señalado sobre la creatividad artística, que pone en contacto, voluntaria o involuntariamente, con el misterio de lo Absoluto: «El genio del artista encuentra, en la afinidad de una simpatía creadora, la connaturalidad, el medio para penetrar en la ley viva que gobierna el mundo. Esta ley no es otra cosa que la secreta gravitación que atrae todas las cosas hacia Dios como su centro»[11].
Inscríbete a la newsletter
La belleza litúrgica, lugar de evangelización
El cardenal Ratzinger, interviniendo en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional Italiano, recordaba que el príncipe Vladimiro de Kiev fue impulsado a introducir el cristianismo en Rusia por sus consejeros, quienes quedaron fascinados por la solemne liturgia a la que habían asistido en la basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Ellos describieron lo que experimentaron en aquella ocasión con pocas pero significativas palabras: «No sabemos si estuvimos en el cielo o en la tierra […]; experimentamos que allí Dios habita entre los hombres». Este comentario, mucho más elocuente que profundos estudios y tratados, expresa el sublime atractivo que ejerce la liturgia, incluso en relación con la evangelización: «La fuerza interior de la liturgia ha desempeñado sin duda un papel esencial en la difusión del cristianismo. […] Lo que convenció a los enviados del príncipe ruso de la verdad de la fe celebrada en la liturgia ortodoxa no fue un tipo de argumentación misionera, cuyas razones les hubieran parecido más esclarecedoras que las de otras religiones. Lo que los impactó fue, en cambio, el misterio como tal, que, al ir más allá de la discusión, hizo brillar ante la razón el poder de la verdad»[12].
Una característica de la liturgia es precisamente hacer visible esta belleza, testimoniarla, celebrarla y hacerla presente, siempre que se acceda a ella con una actitud de asombro y gratitud. Bajo estas condiciones, la contribución del artista puede convertirse en una ayuda eficaz para saborear la belleza de la relación con Dios, ofreciendo una expresión sugestiva del misterio de lo sobrenatural: «El arte elevado – técnica, innovadora y estéticamente elevado – no nos acerca automáticamente a Dios, no exalta por definición los llamados valores espirituales, ni interpreta necesariamente la esencia religiosa del ser humano. Pero esto puede suceder, y sucede cuando el arte mismo es capaz de mostrar que lo hace. Por ello, el arte debe salir de la cáscara dogmática y corporativa de la autorreferencialidad y volver a convertirse en una cultura abierta y pensante de los sentidos espirituales»[13].
Cuando está bien preparada y cuidada, la liturgia se convierte en un lugar privilegiado para experimentar la Belleza, porque los símbolos que resuenan en ella no conocen el paso del tiempo, sino que conservan una frescura inmutable, que habla al corazón, como reconocieron admirados los consejeros de Vladimiro de Kiev. Celebrar la belleza es reconocer su origen eterno, el encuentro misterioso pero real entre el presente y la eternidad.
En su período de búsqueda angustiada de Dios, Agustín notaba cómo sus dudas interiores se disolvían repentinamente ante la maravilla suscitada por los cantos que resonaban en la catedral de Milán: «En aquellos días, no me saciaba de contemplar con dulce asombro tus profundos designios sobre la salvación del género humano. ¡Cuántas lágrimas derramé al escuchar los acordes de tus himnos y cánticos, que resonaban dulcemente en tu iglesia! Una conmoción violenta: aquellas melodías fluían en mis oídos y destilaban en mi corazón la verdad, despertando en él un cálido sentimiento de piedad. Las lágrimas que corrían me hacían bien. No hacía mucho tiempo que la Iglesia milanesa había introducido esta práctica consoladora y alentadora de cantar unidos, con las voces y los corazones al unísono, con gran fervor»[14]. Y concluía su monumental obra La Ciudad de Dios con la invitación y el deseo de poder gozar para siempre, en la ciudad celestial, de aquella éxtasis entrevista aquí abajo solo por un instante: «En aquella ciudad se gozará ininterrumpidamente de la suavidad de los gozos eternos, olvidadas las culpas, olvidadas las penas, pero sin olvidar su liberación, para no ser ingrata con su Libertador […]. Ese será el sábado supremo, el sábado que no tendrá ocaso. […] Allí, en el descanso, veremos que Él es Dios, aquello mismo que quisimos ser cuando caímos lejos de Él por haber escuchado al seductor […]. Restaurados por Él y hechos perfectos por una gracia aún mayor, descansaremos para siempre, viendo que Él es Dios, en quien seremos colmados cuando Él sea todo en todos […]. La séptima edad será nuestro sábado, cuyo término no será la tarde, sino el día del Señor, como un octavo día eterno, que fue consagrado por la resurrección de Cristo, prefigurando el descanso eterno no solo del espíritu, sino también del cuerpo. Allí descansaremos y contemplaremos, contemplaremos y amaremos, amaremos y alabaremos»[15].
Esta experiencia se ha repetido a lo largo de los siglos y no deja de interpelar y fascinar a quienes la presencian. Romano Guardini, participando en la Vigilia Pascual en la espléndida catedral de Monreale, describe la celebración con estas conmovedoras palabras: «La liturgia se desarrollaba en toda su solemnidad. Se bautizaban niños y se ordenaban sacerdotes. Después de algunas horas, confieso que llegué al límite de mi capacidad receptiva. Pero el pueblo, en cambio, no lo estaba en absoluto. Nadie tenía en sus manos un libro o un rosario, pero todos estaban plenamente presentes. En un momento me volví y observé todos aquellos ojos fijos en la sagrada función. No he olvidado jamás la expresión de aquellas miradas abiertas de par en par; de inmediato aparté mi vista de ellas, como si no me estuviera permitido contemplarlas. Allí aún existía la antigua capacidad de vivir mirando. Naturalmente, esas personas también pensaban y oraban, pero pensaban mirando, y su oración era una oración contemplativa, contemplación»[16].
En este asombro extático, la Belleza revela su dimensión salvífica como comunión eficaz con Dios, participación en su vida bienaventurada. Es la experiencia, esta vez en el ámbito oriental, de Pavel A. Florenskij: «La lectura del canon pulsaba rítmicamente. Algo en la penumbra volvía a la mente, algo que recordaba el Paraíso, y la tristeza por su pérdida se transformaba misteriosamente en la alegría del retorno […]. El misterio de la tarde se unía con el misterio de la mañana, y ambos eran una sola cosa»[17].
En estos testimonios emerge la peculiaridad propia de la celebración litúrgica: su capacidad de poner en comunicación el cielo y la tierra, e involucrar al ser humano en su totalidad: espíritu, intelecto, sentidos y afectos. La experiencia de Dios es completa y unificadora, y la belleza que la manifiesta aporta luz e integridad. Oído, vista, tacto, gusto y olfato permiten entrar en la dimensión encarnada del misterio, que se hace presente de manera real y eficaz a través de las realidades sensibles.
La liturgia puede así considerarse como una anticipación de la bienaventuranza, el espacio donde el ser humano y toda la creación danzan con Dios, colaborando en su designio de salvación. La celebración del séptimo día, culmen del primer relato de la creación, en la que se inserta la celebración cristiana del domingo, es un puente entre dos mundos: el tiempo y la eternidad, Dios y el hombre. En ella, libertad y creatividad, norma y ley, deber y gozo – que en la vida presente suelen percibirse como opuestos – recuperan su unidad y armonía original, permitiendo al ser humano acceder a la plenitud del ser.
Es por esta esencial conjunción de tiempo y eternidad que el Génesis omite, para el séptimo día, la anotación común a los días anteriores de la creación: «Y fue la tarde y fue la mañana». El sábado no tiene tarde ni mañana, no tiene fin, porque es un anticipo de la eternidad que Dios ha dado al hombre: «El sábado tiene dos aspectos, como dos son los aspectos del mundo. El sábado tiene significado para el hombre y tiene significado para Dios. Está en relación con ambos, pues es un signo de la alianza establecida entre ellos […]. El sábado es la presencia de Dios en el mundo, abierta al alma del hombre […]. La vida eterna no transcurre lejos de nosotros, sino que “está plantada en nuestro interior” y se desarrolla más allá de nosotros. Por ello, el mundo futuro no es solo una condición póstuma, que alumbra en el alma tras su separación del cuerpo: la esencia del mundo futuro está en el sábado eterno, y el séptimo día ofrece en el tiempo un anticipo de la eternidad»[18].
El descanso del séptimo día, así como su celebración litúrgica, es una ofrenda de restauración, una anticipación de la participación en el descanso de Dios, en su bendición y beatitud, según modalidades cognitivas, artísticas e imaginativas absolutamente singulares: «El entretenimiento – la recreación, la distensión, el juego – tiene una relación con Dios. Así como el trabajo humano guarda semejanza con la actividad creadora de Dios, del mismo modo el descanso del séptimo día se vincula con la vida divina»[19].
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
El texto de Dt 5,15 asocia significativamente este descanso con la memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, como si dijera que en esta celebración el hombre recupera su dignidad y su libertad.
«Convertirse en artistas de la propia vida» (card. Martini)
El sentido de la belleza es también la base de toda auténtica conversión religiosa, en la que dos libertades enamoradas entran en relación entre sí: «El hombre es conquistado por la Belleza más que por la verdad o por la bondad. La verdad nos vence en cuanto es bella, y lo mismo ocurre con la bondad, pero la verdad y la bondad por sí solas no convierten. Lo que convierte y vence al hombre es únicamente la belleza, cuya victoria no humilla a quien es conquistado. […] La belleza es el esplendor del ser, de la verdad, del bien. El ser que se manifiesta, que se revela: esa es la belleza. La verdad que resplandece es belleza, la bondad que fascina es belleza. […] Si Dios se impusiera a nuestro espíritu, si quisiera obligarnos, nos defenderíamos. El hombre siempre se defiende de quien pretende prevalecer sobre él; pero no se defiende cuando el otro no quiere oprimir, no quiere humillar, sino que se entrega»[20].
Esta belleza, en efecto, se presenta con delicadeza, casi con un matiz de timidez y fragilidad. «Si quieres», como diría Jesús en el Evangelio (Mt 19,21), sin chantajes, sin coacciones ni imposiciones: cuando toca el corazón, la belleza transforma radicalmente la vida. Eso fue lo que le sucedió a Paul Claudel, quien se convirtió asistiendo a la liturgia de Navidad en la catedral de Notre Dame de París: «Los niños del coro, vestidos de blanco, y los alumnos del seminario menor de Saint-Nicolas-du-Chardonnet estaban cantando lo que más tarde supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la multitud, cerca del segundo pilar desde la entrada del coro, a la derecha, del lado de la sacristía. En ese momento ocurrió el acontecimiento que domina toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y yo creí […]. Al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los momentos que siguieron a aquel instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos que, sin embargo, formaban un solo relámpago, un solo instrumento del que se sirvió la Providencia divina para alcanzar y finalmente abrir el corazón de un pobre hijo desesperado: ¡Qué felices son las personas que creen! ¿Pero era verdad? ¡Era realmente verdad! Dios existe, está aquí. Es alguien, un ser personal como yo. Me ama, me llama. Las lágrimas y los sollozos brotaron, mientras la emoción se intensificaba aún más con la tierna melodía del Adeste fideles»[21].
También se ha observado esto en la experiencia de Agustín, quien se dirige a Dios en términos de una Belleza fresca, no afectada por el tiempo, que no se marchita, una «Belleza siempre antigua y siempre nueva»[22]. El reconocimiento de esta característica divina específica marca también el punto de llegada de su camino de conversión, hasta alcanzar una relación afectiva con Dios. Se ha señalado que esta espléndida oración suya muestra el salto de calidad del cristianismo con respecto a la concepción clásica de la belleza, tanto griega como latina. Se trata, precisamente, del nivel «vocacional», de llamada y respuesta entre la Belleza y el hombre que es interpelado por ella. Dos elementos en particular, inéditos en la cultura clásica, marcan este paso: una relación confidencial con esta Belleza –expresada a través del uso de la segunda persona, del tú – y su carácter personal y, al mismo tiempo, eterno[23].
Llamados a ser testigos de la belleza
En esta y en otras experiencias propias de la conversión religiosa[24], el amor se expresa en un lenguaje peculiar: por un lado, está vinculado a lo inefable de la poesía, al canto de la belleza; por otro, no desdeña el uso del imperativo («¡Ámame!»), pero de una manera que se opone al deber y a la obligación. En efecto, es propio del lenguaje del amante interpelar, pedir e incluso ordenar ser amado: «¿Se puede ordenar el amor? […]. El mandamiento del amor solo puede provenir de la boca del amante. Solo el amante […] puede decir y, de hecho, dice: “Ámame”. En su boca, el mandamiento del amor no es un mandato ajeno, sino simplemente la voz misma del amor […]. Si la amada, en la eterna fidelidad de su amor, no abriera los brazos para acogerlo, la declaración caería en el vacío»[25].
La vocación es la respuesta a este amor que llama, abriendo los propios brazos al Amado, quien invita a responder. En la base de esta decisión no se encuentra el deber ni tampoco el remordimiento, sino la atracción hacia aquello que se presenta como Belleza digna de ser amada. Retomando un Prefacio de la Misa de Navidad[26], podemos decir que la característica peculiar de esta experiencia es el descubrimiento o redescubrimiento del gusto por las realidades espirituales, acompañado de una transformación discreta pero profunda a nivel afectivo e interior, que se traduce en una paz estable y duradera[27].
La razón de ser de la belleza es remitir a Algo Más. Desde la antigüedad clásica se ha observado la asonancia, propia de la lengua griega, entre la belleza y la atracción que suscita seguirla (κάλλος/καίω), porque se la ama y se es conquistado por ella.
La belleza es una dimensión esencial para quienes, como el cristiano y, aún más, el sacerdote, están llamados a dar testimonio de lo invisible: solo pueden hacerlo porque han sido conquistados por el misterio que fascina. La belleza tiene un carácter atractivo e interpelante, porque, al igual que el bien, es naturalmente «difusiva», desea que otros participen de ella. Así como en las parábolas del tesoro encontrado por casualidad en un campo o de la perla de gran valor con la que uno se topa (cf. Mt 13,44-46), se opta por el Reino de Dios porque se es conquistado por algo bello e inesperado, que muestra tanto a la persona misma como a la vida bajo una luz completamente diferente. Y manifiesta la calidad de un anuncio creíble porque es transmitido con la propia vida.
De este modo, la belleza sigue siendo un camino privilegiado para el encuentro con Dios. Para Florenskij, las «buenas obras», que resplandecen como testimonio de la presencia del Padre, son propiamente «“actos bellos”, revelaciones luminosas y armoniosas de la personalidad espiritual – sobre todo, un rostro luminoso, bello, de una belleza por la cual se expande hacia el exterior “la luz interior” del hombre, y entonces, vencidos por la irresistibilidad de esta luz, “los hombres” alaban al Padre celestial, cuya imagen en la tierra ha resplandecido de este modo»[28].
No se trata de poseer una habilidad particular, sino de dejar traslucir aquello que ha tocado el corazón y sabe dar voz a ese espíritu poético del que también ha hablado el papa Francisco en su carta sobre la dimensión formativa de la literatura: «la afinidad entre el sacerdote y el poeta se manifiesta en esta misteriosa e indisoluble unión sacramental entre la Palabra divina y la palabra humana, dando vida a un ministerio que se convierte en servicio pleno de escucha y de compasión, a un carisma que se hace responsabilidad, a una visión de la verdad y del bien que se abren como belleza. No podemos renunciar a escuchar las palabras que nos ha dejado el poeta Paul Celan: “Quien realmente aprende a ver se acerca a lo invisible”»[29].
-
F. Dostoyevski, «Il signor Bov e la questione dell’arte», en Id., Saggi critici, vol. I, Milán, Mondadori, 1986, 182. Cf. G. Cucci, «Las características de la belleza», en La Civiltà Cattolica, 29 de noviembre de 2024, https://www.laciviltacattolica.es/2024/11/29/las-caracteristicas-de-la-belleza/; Id., «La fealdad. Una invención de la modernidad», en La Civiltà Cattolica, 24 de enero de 2025, https://www.laciviltacattolica.es/2025/01/24/la-fealdad/ ↑
-
S. Zecchi, La bellezza, Turín, Boringhieri, 1990, 4. ↑
-
B. Forte, La via della bellezza. Un approccio al mistero di Dio, Brescia, Morcelliana, 2007, 14; 52 s. ↑
-
Cf. H. U. von Balthasar, Gloria. 1. La percezione della forma, Milán, Jaca Book, 1975, 155-158. ↑
-
«El arte […] es la continuación de lo sagrado con otros medios. Cuando los dioses dejan el mundo, cuando cesan de encarnar la alteridad, es el mundo el que se muestra como otro, revelando una profundidad de imaginación que se convierte en objeto de una búsqueda especial» (M. Gauchet, Le désenchantement du monde, París, Gallimard, 1985, 297). ↑
-
H. U. von Balthasar, Gloria. 1…, cit., 10. ↑
-
Id., Gloria. 2. Stili ecclesiastici, Milán, Jaca Book, 1978, 98. ↑
-
«La belleza concierne a la facultad cognitiva: llamamos bellas, en efecto, a las cosas que, vistas, despiertan placer» (Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 1). ↑
-
«La belleza […] tiene siempre un carácter enigmático: no dice ni esconde, sino que sugiere; soy consciente de que las palabras y las fórmulas no logran captar ni definir su complejidad, su vida, su verdad, sino el engaño, que en su nombre se quiere contrabandear» (S. Zecchi, La bellezza, cit., 10). Cf. G. Cucci, «Come parlare di Dio?», en Id., Esperienza religiosa e psicologia, Leumann (To), Elledici, 2017, 293-339. ↑
-
Juan Pablo II, s., Carta a los artistas, 4 de abril de 1999, n. 10. ↑
-
Th. Merton, Nessun uomo è un’isola, Milán, Garzanti, 2002, 53. ↑
-
J. Ratzinger, «Eucaristia come genesi della missione», en Il Regno/Documenti 42 (1997/19) 588 s. ↑
-
P. Sequeri, L’estro di Dio. Saggi di estetica, Milán, Glossa, 2000, 411 s. ↑
-
Agustín de Hipona, s., Confesiones, IX, 6.14-7.15. ↑
-
Id., La ciudad de Dios, XXII, 30.5. ↑
-
R. Guardini, Scritti filosofici, vol. II, Milán, Fabbri, 1964, 169 s. ↑
-
P. A. Florenskij, «Sulla collina Makovec, 20 maggio 1913», en Id., Il cuore cherubico. Scritti teologici e mistici, Casale Monferrato (Al), Piemme, 1999, 261. ↑
-
A. J. Heschel, Il sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Milán, Garzanti, 2001, 69; 77; 94 s. ↑
-
L. Alonso Schökel, «Il valore del turismo e delle vacanze», en Civ. Catt., 1987 III 5 s. ↑
-
D. Barsotti, Meditazione sul Libro di Giuditta, Brescia, Queriniana, 1985, 97-99. ↑
-
P. Claudel, «Ma conversion», en Id., Oeuvres en prose, París, Gallimard, 1965, 1009. ↑
-
«¡Tarde te amé, oh Belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y allí te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas bellas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Tú me llamaste y quebraste mi sordera; resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y ahora te anhelo. Te he gustado, y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste, y ardo en deseos de tu paz» (San Agustín de Hipona, Confesiones, X, 27.38). ↑
-
Cf. B. Forte, La via della bellezza…, cit., 34 s. ↑
-
Para profundizar en el tema, cf. G. Cucci, «La conversione religiosa», en Id., Esperienza religiosa e psicologia, cit., 188-236. ↑
-
F. Rosenzsweig, La stella della redenzione, Casale Monferrato (Al), Marietti, 1985, 188 s. ↑
-
«Porque gracias al misterio de la Palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, él nos lleve al amor de lo invisible» (Misal Romano, Prefacio de Navidad I). ↑
-
Se trata de elementos constantemente presentes en este tipo de experiencias. J. Edwards presenta las mismas características al hablar del cambio interior que siguió a su conversión: «Después de esto, mi sentido de las cosas divinas aumentó gradualmente y se volvió cada vez más vivo, adquiriendo una medida cada vez mayor de aquella dulzura interior. El aspecto de todo cambió; parecía haber un aire de calma, de dulzura o la manifestación de la gloria divina en casi todas las cosas. La excelencia de Dios, su sabiduría, su pureza y su amor parecían reflejarse en todo: en el sol, la luna, las estrellas; en las nubes y el cielo sereno, en la hierba, las flores y las plantas, en el agua y en la naturaleza, en todo aquello en lo que solía detenerse mi mente» (W. James, Le varie forme dell’esperienza religiosa, Brescia, Morcelliana, 1998, 221 s.). ↑
-
P. A. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, Milán, Adelphi, 1999, 50. ↑
-
Francisco, Carta sobre el papel de la literatura en la formación, 17 de julio de 2024, n. 44. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada