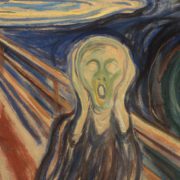En el Ángelus del 25 de enero de 2009, fiesta de la Conversión de san Pablo y conclusión de la Semana de oración por la unidad de los cristianos, Benedicto XVI se refería a algunos exégetas que, al comentar el episodio de Damasco, prefieren no usar el término «conversión», «porque —dicen— él ya era creyente; más aún, era un judío fervoroso, y por eso no pasó de la no fe a la fe, de los ídolos a Dios, ni tuvo que abandonar la fe judía para adherirse a Cristo». El Papa concluía: «En realidad, la experiencia del Apóstol puede ser un modelo para toda auténtica conversión cristiana».
Ciertamente, en el encuentro del Resucitado con Pablo se puede hablar de «conversión»[1]. Sin embargo, el evento tiene una cierta variedad de denominaciones: «vocación»[2], «revelación»[3], «iluminación»[4], «fulgor en el camino de Damasco»[5], «revolución, transformación»[6], «transfiguración de Pablo»[7]. Son muchísimos —casi imposible de contar— los estudios dedicados a este tema, y algunos han visto la luz en estos últimos años[8].
En la liturgia latina, la fiesta dedicada a la Conversión de san Pablo no es muy antigua, ya que no hay testimonios de ella antes del siglo X. La antigua liturgia romana conoce, en el martirologio jeronimiano, la Translatio Sancti Pauli apostoli que, solo mucho más tarde, se convierte —quizás porque se había perdido el significado de la fiesta— en Translatio et Conversio Sancti Pauli in Damasco[9], o más simplemente Conversio Sancti Pauli[10]. Así aparece, por primera vez, en la fecha del 25 de enero, en el calendario de la corte papal compilado en 1227; luego en el Misal de los Menores y en el de Pío V; y finalmente en el actual Misal litúrgico.
Que la experiencia de Pablo en el camino de Damasco se trate también de una «conversión» no ofrece ninguna duda. En ella hay un aspecto exterior y espectacular, narrado principalmente en los Hechos de los Apóstoles (9,1-19; 22,1-21; 26,4-18), pero también presente en las Cartas de Pablo: el hecho de que Pablo, de perseguidor de cristianos, se convierta en apóstol de Cristo (1 Cor 15,9; Gal 1,13-14.23; Fil 3,6). También se puede distinguir un aspecto puramente interior, que traza un itinerario consecuente al primero, aunque distinto: el del rabino, maestro de la Ley, especialista en la tradición mosaica, celoso defensor del judaísmo, que de ferviente observador de la Ley se transforma en adversario de la Ley. Y es adversario en un plano práctico, en las relaciones humanas (su acción pastoral durante muchos años está dominada por la polémica con los judaizantes), y aún más en el plano dogmático: la Ley mosaica, que proviene de Dios y es principio de salvación, se convierte, en la Carta a los Romanos, en el arma de la que el Pecado —personificación demoníaca[11]— se sirve para conducir a la ruina.
Este último aspecto revela la forma existencial en la que Pablo expresa sus profundizaciones teológicas. Está claro que una personalidad como la de Pablo —que vive los temas de su experiencia religiosa con toda su profundidad dramática—, al formular sistemáticamente o de forma polémica su propia teología, no evita expresarla con un lenguaje apasionado y autobiográfico, ya que esta pasa directamente a través de su experiencia personal. Es el caso conocido de aquel pasaje de Romanos 7, donde el «yo» que habla en primera persona no es el «yo» del creyente, que, después del bautismo, sigue estando bajo el dominio de la concupiscencia y del pecado, ni tampoco el «yo» de Pablo que evoca su pasado como judío, sino el protagonista de una historia en curso, proyectada como figura absoluta de la experiencia de la justificación[12].
Entonces, surge la cuestión: ¿es correcto hablar de «conversión» en el camino de Damasco? ¿O se trata propiamente de un encuentro real con el Resucitado y, por tanto, de una llamada en sentido estricto, a la que Pablo responde? En definitiva, ¿se trata de una vocación que puede situarse en circunstancias determinadas de espacio y tiempo?
El testimonio de las «Cartas»
El testimonio de las Cartas sigue siendo la fuente de primera mano, el más válido y confiable para acercarse a la historia de Pablo. Este testimonio refleja el tono reservado de una experiencia nueva y de las profundizaciones existenciales y teológicas que la han acompañado. Pues bien, cada vez que Pablo se refiere a ese encuentro con el Señor que está en el origen de su identidad como apóstol, nunca utiliza el término «conversión»[13].
Los vocablos que en griego expresan una experiencia similar no le son desconocidos, pero aparecen poco en su epistolario. Se encuentran, por ejemplo, en 1 Tes 1,9, donde Pablo recuerda a los destinatarios su conversión de los ídolos para servir al Dios vivo. También en 2 Cor 3,16, donde, mediante una cita del Antiguo Testamento, se describe a quienes se convierten al Señor Jesús[14]. Sin embargo, Pablo no utiliza ese término para referirse a sí mismo; prefiere hablar de vocación, de una llamada repentina, misteriosa, que lo ha tomado y transformado[15].
A decir verdad, aquí también se debe considerar un término exclusivamente neotestamentario: metanoia[16]. De hecho, no pocos usos de este término se refieren al arrepentimiento de situaciones de pecado posteriores a la justificación, más que al evento radical que la precedió. Además, hay que destacar la poca relevancia que los términos «arrepentimiento» y «conversión» tienen en las Cartas de Pablo[17].
La «Carta a los Gálatas»
La Carta a los Gálatas, junto con la Primera Carta a los Corintios, que es más o menos contemporánea, son los testimonios más antiguos que aluden al evento de Damasco. Ante los gálatas, Pablo afirma con fuerza, desde el comienzo de la carta y, de hecho, a lo largo de toda la sección dogmática, el carácter inmediato de su autoridad apostólica, que no tiene origen humano, sino directamente de Dios (cf. 1,1), con una clara referencia a lo ocurrido en el camino de Damasco. La afirmación es tan contundente, tan completa y exhaustiva, que une de manera inseparable la misión apostólica y la vocación a la fe, reflejándose además en una idea más general sobre la inmediatez de la vocación cristiana de cada creyente.
Aquí conviene destacar que Pablo es apóstol en virtud de un anuncio evangélico que le fue revelado directamente por Jesucristo (cf. 1,11-12)[18]. Las circunstancias de dicha revelación se precisan posteriormente. Pablo perseguía a la Iglesia de Dios con vehemencia, impulsado por un celo extremo por las tradiciones de sus antepasados (1,13-14). La llamada de Dios ocurre en este contexto y subraya su carácter singular en la vida de Pablo, además de confirmar la primacía de su inmediatez: «Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran Apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco» (1,15-17).
El lenguaje evoca al Antiguo Testamento griego: la elección y llamada de los hombres de Dios desde el seno materno, como en el caso de Sansón (cf. Jue 16,17), pero también de Jeremías (cf. Jer 1,5) y del Siervo de Isaías (cf. Is 49,1)[19]; y concede un énfasis particular al verbo kaleo, hasta adoptarlo como un término técnico para la acción eficaz de Dios, el Evangelio de la salvación y la santidad. La llamada, la revelación del Hijo y la misión de anunciar el Evangelio son momentos interconectados que constituyen la base original de la vocación de Pablo.
En este sentido, Schlier señala la concordancia entre las cartas de Pablo y los Hechos: a pesar de su notable diversidad literaria, ambos conjuntos de textos reconocen un único evento por el cual Pablo se convirtió en apóstol, y lo describen como una «vocación», más que como una «conversión»[20].
La «Primera Carta a los Corintios»
La Primera Carta a los Corintios contiene numerosas referencias a este acontecimiento. Una afirmación clara aparece ya en el saludo inicial de la carta: «Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo Jesús por la voluntad de Dios» (1,1). En la comunidad de Corinto, algunos parecen cuestionar la autoridad apostólica de Pablo, pero él la reafirma desde el inicio de la carta.
Posteriormente, aborda cuestiones pastorales específicas. Al responder si es lícito o no comer carnes sacrificadas a los ídolos (cf. 1 Cor 8), Pablo alude a su propia situación personal. Todo es lícito, pero no todo es conveniente ni edificante; por ello, hay que saber renunciar a la propia libertad si esta se convierte en motivo de escándalo para los débiles en la fe (8,9). Al decir esto, Pablo invita a los corintios a seguir su ejemplo, ya que él, «siendo libre de todos», renunció a su libertad y se hizo «siervo de todos» (9,19) para su salvación.
¿De dónde proviene la autoridad de Pablo? La respuesta está en una serie de preguntas con las que reivindica su dignidad apostólica: «¿Acaso yo no soy libre? ¿No soy Apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor?» (9,1). Para Pablo, al igual que para los Doce, el fundamento de su dignidad como apóstol es la experiencia directa del Señor: ya sea diluida en el tiempo, como en el caso de los Doce[21], o condensada en una aparición fulgurante del Señor resucitado, acompañada de la misión de anunciar el Evangelio[22]. Jesús, en su gloria, intervino con fuerza en la vida de Pablo, cambiando bruscamente su rumbo, pues lo «llamó a ser apóstol por la voluntad de Dios» (1,1).
Inscríbete a la newsletter
En relación con este pasaje (1 Cor 9,7-14), Munck ha señalado un detalle que suele pasarse por alto[23]: Pablo insiste en su derecho a ser mantenido por la comunidad, como ocurre con Cefas, los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Sin embargo, tras una argumentación extensa y detallada, renuncia de manera tajante a este derecho, afirmando: «Preferiría morir antes que ser una carga para la comunidad» (9,15). Y concluye con una consideración esencial: «Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa[24]. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia, renunciando al derecho que esa Buena Noticia me confiere» (9,16-18).
El énfasis recae completamente en la tarea que le ha sido confiada: un encargo auténticamente impuesto por el Señor, lo que hace que su situación sea distinta de la de los demás apóstoles. La peculiaridad radica en que, para Cefas, los otros apóstoles y los hermanos del Señor, el anuncio del Evangelio es el resultado final de una cadena de elecciones, tanto del Señor como de ellos mismos, que los involucró de manera gradual y libre. Son trabajadores llamados a comprometerse en la viña del Señor, en una relación que podría interpretarse como la transfiguración suprema de un contrato laboral con el dueño, concluida con una recompensa: un acto de recibir a cambio del acto de dar. En el caso de Pablo, en cambio, el mandato surge de una irrupción repentina, proveniente del exterior y contraria a sus intenciones iniciales. No obstante, su acogida fue libre e incondicional. Es, por lo tanto, una relación en la que la recompensa radica en la misma predicación del Evangelio, manifestando así la gratuidad de la salvación que proclama. Por ello, no guarda analogía con ninguna condición de servicio prestado a un señor cualquiera[25].
De esta manera, se comprende por qué Pablo considera el evento crucial de su vida como un mandato impredecible, protagonizado por el Resucitado: el ejercicio de la misión de evangelizar es gratuito, ya que forma parte constitutiva de una salvación sobre la cual ninguno de los hombres a quienes se dirige el Evangelio puede reclamar derecho alguno.
Una alusión a esta vocación aparece nuevamente al final de la carta, donde Pablo recuerda a la comunidad de Corinto el contenido esencial del anuncio evangélico: el misterio pascual de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Por una reacción instintiva común a la religiosidad griega, en Corinto se subestimaba la expectativa de la resurrección de los muertos (cf. 1 Cor 15,16.35), lo que llevaba a poner en segundo plano la misma resurrección del Señor, momento determinante de la salvación cristiana (cf. 15,14).
Aquí se presenta una profesión de fe que evoca las principales etapas de la certeza apostólica: la muerte del Señor y su sepultura, como premisas de su resurrección; la conformidad de la resurrección con las Escrituras; las apariciones pascuales a los discípulos, seguidas de otras más, y la última, que se distingue de las anteriores, a un extraño y adversario como Pablo: «Les he trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los Doce; […] Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los Apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto» (1 Cor 15,3-5.7-8).
Pablo, por tanto, se incluye entre aquellos a quienes el Resucitado se manifestó y se pone en la misma línea que ellos: apóstol como los Doce, porque la aparición del Señor hacia él implicaba un mandato apostólico[26]. Por ello, reconoce ser «el último» de todos los apóstoles, indigno de llamarse apóstol, pues fue perseguidor de la Iglesia de Dios.
«Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo, predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído» (1 Cor 15,10-11). Pablo, por lo tanto, es apóstol tanto como los Doce: el mensaje es idéntico; idéntica es la autoridad que lo envía a él y a ellos, aunque con una carga distinta, más gravosa para él. Por eso, el Evangelio predicado en Corinto es el mismo que anuncian Pedro y los Doce, y tiene como fundamento operativo y contenido principal la resurrección de Jesús, el Cristo.
Por lo tanto, también la breve y valiosa enumeración del encuentro del Resucitado con los apóstoles confirma la identidad del Evangelio y de la misión de anunciarlo, tanto para Pablo como para los demás apóstoles. Sí se menciona, con una participación muy intensa, la indignidad de Pablo, perseguidor de la Iglesia de Dios, para ser llamado apóstol (cf. 1 Cor 15,8-9), pero solo como ocasión para magnificar lo que la gracia divina ha realizado en él: el cambio repentino de la condición de perseguidor a la de testigo del Evangelio.
Sin embargo, aquí no se habla de «conversión» para describir ese cambio, destinado a ser vivido y a permanecer como experiencia más que como un relato, porque la atención se dirige a Dios que salva, dejando de lado las emociones interiores de quien es salvado.
La «Carta a los Filipenses»
En la Carta a los Filipenses, el tercer capítulo, que es polémico contra quienes intentan convencer a los cristianos de Filipos para que se circunciden, toca su punto culminante al mencionar la vocación de Pablo. Esta consiste en «haber sido alcanzado por Cristo» (Fil 3,12) y lanzado a una carrera cuya meta es «el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús» (Fil 3,14). Es evidente que aquí se hace alusión al encuentro en el camino a Damasco.
Con un discurso profundamente personal, Pablo contrapone a sus adversarios, orgullosos de su circuncisión, sus propios títulos de nobleza judía. Pero después de enumerarlos y exaltarlos uno por uno, los rechaza con desdén, considerándolos como pérdida y basura (cf. 3,4-8), en comparación con lo que realmente importa y vale incomparablemente más: «el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús» (3,8).
Tener experiencia de Cristo es un acto de conquista, es «ganar a Cristo» (3,8), un proceso siempre abierto a nuevos profundizaciones. Pero también es la condición de quien, habiéndose vuelto íntimo de Cristo, se deja encontrar en él, y ya no en sí mismo, en su historia, en sus méritos o en sus actos de fidelidad a la Ley; es la condición de quien no tiene nada propio, sino que, despojado de cualquier mérito personal, ha sido acogido en la santidad de su Señor y participa de ella (cf. 3,9).
Un estado de pertenencia recíproca como este tuvo un momento inicial: el instante en que Cristo tomó posesión de Pablo. Desde entonces, Pablo busca aferrarse —katalambánein— al Señor, conocer su alma, compartir sus sentimientos, no perderlo nunca de vista y tener su corazón ocupado por él: esta es la condición de quien afierra y, al mismo tiempo, es aferrado. Ni el acto de conquistar, ni el de ser conquistado, que materialmente coinciden, representan una posesión concluida; ambos exigen siempre ser completados y avanzar más allá (cf. 3,12). De hecho, se caracterizan como una «llamada desde lo alto» (3,14), a la que Pablo responde con esa carrera incansable que define su vida de apóstol (cf. 3,14).
La tensión espiritual de Pablo hacia la meta tiene como razón de ser la iniciativa de Cristo: «sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús» (3,12). Con la imagen de una carrera en la que, para obtener el premio, los atletas emplean todas sus fuerzas, el Señor Jesús se entrega por completo para conquistar a Pablo, y este, a su vez, busca conquistar a su Señor. Esta carrera hacia el premio no se consuma en un instante, sino que tiene una duración durante la cual se está llamado a intensificar la reciprocidad del vínculo.
Más allá de la metáfora de la carrera, el texto habla realísticamente de una llamada: la iniciativa de Dios para la salvación, manifestada y llevada a cumplimiento en Cristo, que ahora se ha convertido en la meta de la vida de Pablo. Aunque no se menciona explícitamente el evento de Damasco, hay una clara referencia a él: ese fue el momento en que la iniciativa de Dios se transformó en una Palabra que interpela y espera como respuesta toda una vida. Para los destinatarios de la Carta, ese encuentro se presenta como ejemplar: los filipenses también han sido llamados por Cristo, y su bautismo equivale al Damasco de Pablo.
Esta sección presenta una particularidad: el uso del verbo griego dioko, con tres significados cercanos entre sí, pero diferentes. El verbo significa «apresurarse hacia una meta», «perseguir», pero adquiere matices propios según el contexto. Cuando Pablo habla de sí mismo (cf. 3,6), tiene un sentido activo: Pablo persiguió a la Iglesia por su propio celo. Luego, se usa en forma intransitiva: «sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla» (3,12)[27]. Más adelante, en el culmen del discurso, toma el significado de «me esfuerzo en vista de un premio», que es una llamada desde lo alto por parte de Dios en Cristo Jesús (cf. 3,14), el acto con el que Dios eleva al ser humano hacia sí para hacerlo semejante a Cristo Señor.
En los tres usos de este verbo (pasado, presente y futuro de la meta final), Pablo percibe la vida como una carrera hacia la meta; incluso su celo como perseguidor era una carrera agitada y desordenada, pero siempre orientada hacia un objetivo. Por tanto, no hubo una alteración en su forma de ser o actuar, sino más bien la continuidad de una única carrera que el Señor, en el camino a Damasco, eleva a un nivel infinitamente más alto. Sin embargo, no se puede negar que entre «perseguir a la Iglesia» (Fil 3,6) y «perseguir el premio» (Fil 3,12.14) hubo un cambio de dirección. El elemento común es el carácter apasionado de Pablo, aunque en una orientación opuesta.
La «Primera Carta a Timoteo»
En nuestro análisis, debemos tener en cuenta también un pasaje de la Primera Carta a Timoteo. Aunque se trata de una de las cartas pastorales, más tardías, en ella aparece una referencia al ministerio de Pablo que confirma indirectamente lo que ya se ha dicho.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
Antes de la misión que le fue encomendada, Pablo era «un blasfemo, un perseguidor, un insolente» (1 Tim 1,13). El término «blasfemo» alude a la negación de Cristo como Mesías, Hijo de Dios y Dios mismo[28]. Luego, de las palabras se pasa a los hechos: Pablo es también perseguidor. Y aquí reaparece el verbo dioko, que ya hemos mencionado[29]. Finalmente, Pablo es «un insolente», hybristés[30]. Este término puede referirse a un ultraje físico o moral: en los Hechos, la acción de Pablo se describe en términos de ultraje físico[31], mientras que en Gal 1,13, que es un paralelo de 1 Tim 1,13, se enfoca más en el ultraje moral, como justamente sucede en este pasaje.
Inmediatamente después, en el texto de la carta, Pablo dice que actuaba así «por ignorancia», «porque no tenía fe» (1 Tim 1,13); pero Dios, no obstante, le mostró misericordia, haciéndolo «apóstol de Jesucristo» (1 Tim 1,1).
También en la Primera Carta a Timoteo, por tanto, la vocación de Pablo no se presenta como una conversión: la iniciativa de Dios lo llamó a ser apóstol mientras él era blasfemo, perseguidor e insolente, y pecaba contra la fe. Se da un cambio radical, pero no visto como una experiencia de Pablo, sino como una intervención de Dios que define el nuevo estado de Pablo en relación con Cristo.
Los «Hechos de los Apóstoles»
El testimonio de Pablo en las cartas habla, por tanto, inequívocamente de «vocación» y no de «conversión». Una confirmación de esto también se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. La información proporcionada por este libro tiene un valor diferente al del epistolario paulino. Aunque no se puede hablar de una «narración tendenciosa»[32], debemos reconocer que Lucas interpreta teológicamente los acontecimientos que narra. En relación con el tema en cuestión, el evento de Damasco se relata en este libro hasta tres veces, con diferencias significativas que han sido estudiadas en profundidad[33]. La intención del relato varía notablemente en los tres casos y condiciona los detalles narrativos, mostrando un crescendo que busca resaltar la misión de Pablo hacia los gentiles.
El primer relato (Hch 9,1-19) presenta los hechos, poniendo énfasis en la vocación repentina de Pablo al apostolado. En el punto álgido de su papel como perseguidor de Jesucristo (Hch 9,4) y de quienes siguen ese «Camino» (cf. Hch 9,2), una revelación divina le anuncia que ha sido escogido para proclamar[34] el nombre de Jesús públicamente ante los gentiles y los hijos de Israel (cf. Hch 9,15). Con gran precisión, la edición crítica de Merk titula el capítulo 9 como Sauli vocatio (La vocación de Saulo)[35].
El segundo relato (cf. Hch 22,3-16) es narrado por el propio Pablo, en un contexto distinto y dramático: el tribuno romano lo había arrestado para salvarlo de la multitud de judíos que querían lincharlo. Aún bajo la amenaza de muerte y cargado de golpes, Pablo da testimonio en voz alta ante sus perseguidores acerca de su misión hacia los gentiles (cf. Hch 22,21).
La tercera vez es nuevamente Pablo quien habla, esta vez en la tranquilidad de una respetuosa prisión en Cesarea, en presencia del tribuno romano Festo y de dos invitados judíos: el rey Agripa II y su hermana Berenice. En este momento, Pablo actúa oficialmente como su propio abogado (cf. Hch 26,1), y el sentido de lo que dice es justificar su posición jurídica frente a los judíos y la autoridad romana, destacando la razón directamente religiosa – una visión celestial con un mandato – de su encarcelamiento y su apelación a César. Él ha sido enviado a los judíos y a los gentiles «para que les abras los ojos, y se conviertan de las tinieblas a la luz» (Hch 26,18).
En tres ocasiones, aunque desde perspectivas notablemente diferentes, el relato de los Hechos describe la misión de Pablo como una vocación profética, no como una conversión. En las palabras citadas se utiliza el verbo «convertirse»[36], pero no referido a Pablo, sino a los gentiles y a los judíos. La iniciativa de Cristo hacia Pablo se expresa, en cambio, con el verbo apostellein («enviar en misión», cf. Hch 22,21; 26,17).
También es importante notar que los Hechos no emplean el término «apóstol»[37] para referirse a Pablo, ya que está reservado a los Doce elegidos por Jesús en el Evangelio (cf. Lc 6,13). Esto marca una singular diferencia respecto a las cartas paulinas: para Lucas, el término «apóstol» expresa la comunión de vida y misión que une a Jesús con el grupo de los Doce.
Además, según el primer y segundo relato de los Hechos (Hch 9,1-31 y 22,3-21), la vocación de Pablo parece ser «mediada» por Ananías. Sin embargo, en las cartas – especialmente en la Carta a los Gálatas –, Pablo insiste en que recibió directamente su llamada por una revelación de Cristo resucitado (cf. Gal 1,1.11-12).
Una última diferencia se refiere a Pablo como «perseguidor» de los cristianos. Según Hch 8,3, Pablo persiguió a la Iglesia en Jerusalén. Esto atenúa la afirmación de la Carta a los Gálatas, donde se dice que, algunos años después, muchos cristianos de Judea no lo conocían personalmente como antiguo perseguidor de la Iglesia y habían oído hablar de él en estos términos solo cuando ya era conocido como apóstol[38]. La magnitud de la actividad anticristiana de Pablo en Jerusalén probablemente deba ser reconsiderada: los Hechos mencionan este episodio de forma sobria y breve (cf. Hch 8,3; 9,13.21) y únicamente en relación con lo que sucederá después[39].
Por otro lado, se ha visto que todas estas diferencias están relacionadas con los distintos niveles teológicos y narrativos de los Hechos: no contradicen el punto central de la reivindicación de Pablo, que es apóstol porque fue llamado directamente por Cristo.
La fe de un judío
Al reflexionar sobre la fe de un judío que abraza la fe cristiana, no se puede olvidar otra consideración que valida, desde un punto de vista histórico-religioso, el testimonio autobiográfico de Pablo y el relato de los Hechos. Si bien es cierto que, para cualquier persona, la vocación a la fe cristiana puede incluir también una conversión, esto no se explicita en el caso de Pablo. La razón radica en que él es judío y, por tanto, ya pertenece al pueblo de Dios.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El término «conversión» indica el paso del mal al bien, el rechazo de la idolatría para reconocer al «verdadero» Dios o, al menos, ese cambio sustancial de quien renuncia al pecado para seguir los mandamientos de Dios. En el caso de Pablo, indudablemente hay un cambio, porque cesa una oposición; pero esta cesa por razones completamente internas a la propia oposición. Para un judío, reconocer al Mesías significaba seguir orientado hacia el mismo Dios de antes, aunque en un nivel diferente: su nueva fe es el perfeccionamiento y la plenitud de su camino anterior. Por eso, no es exacto hablar de «conversión», ya sea en referencia al pasado o al presente, para un judío que, por fidelidad a la Torá y a los profetas, reconoce a Jesús como el Mesías. Se trata más bien de la fe veterotestamentaria que llega a su cumplimiento al acoger al Mesías prometido.
Conclusión
El testimonio directo de las grandes cartas paulinas, la documentación de los Hechos de los Apóstoles y estas últimas reflexiones sobre la fe de un judío cristiano muestran que no es correcto hablar de «conversión» respecto al evento de Damasco. El término adecuado es el que usa el propio Pablo: una «vocación» o, mejor aún, en relación con la tradición bíblica, una elección y una vocación.
Ya en el pasado se habían planteado dudas sobre el uso del término «conversión». En 1942, Eduard Pfaff, tras examinar cuidadosamente unos trescientos estudios sobre el tema de la conversión de Pablo, publicados entre 1900 y 1940, llegó a la conclusión, nueva y significativa para él, de que «Pablo nunca habla de una conversión propia, sino casi siempre de vocación, vinculando aquel evento con su misión como apóstol»[40]. Hacia los años cincuenta, Johannes Munck llamaba al acontecimiento de Damasco la vocation de l’Apôtre Paul (la vocación del apóstol Pablo). En 1963, el estudio de Krister Stendhal sobre la conciencia introspectiva en Occidente[41], al examinar el problema en el epistolario paulino, subrayaba que, para Pablo, no hay primero una conversión y luego un mandato apostólico, sino únicamente una vocación al ministerio entre los gentiles. Esta es una vocación propiamente profética, ya que le corresponde a él, y no a otro, clarificar teológicamente cuál es el lugar de Israel, incluso de su infidelidad transitoria, en la salvación cristiana. O, dicho de otro modo, el valor culminante de los capítulos 9-11 de la Carta a los Romanos, que no son una simple adenda de los primeros ocho capítulos.
Simon Légasse, en su ensayo biográfico Paul apôtre, escribe al respecto: «Si, por razones de conveniencia, se conserva el término “conversión” para Pablo, hay que entender que adquiere en este caso un sentido específico y, en verdad, sin paralelos propiamente dichos»[42].
Por lo tanto, en conclusión, si se trata de dar un sentido específico a un término que ya tiene un significado propio, lo más adecuado es adoptar el de «vocación», que el propio Pablo eligió para describir su misión como apóstol.
-
G. Lohfink, La conversione di San Paolo, Brescia, Paideia, 1969; A. F. Segal, Paul the Convert. The Apostolate, and Apostasy of Saul the Pharisee, New Haven-London, Yale University Press, 1990; S. Sabugal, La conversione di S. Paolo. Esegesi, storia, teologia, Roma, Dehoniane, 1992. ↑
-
J. Munck, «La vocation de l’Apôtre Paul», en Studia Theologica 1 (1947) 131; F. Manns, Saulo di Tarso. La chiamata all’universalità, Milán, Terra Santa, 2008. ↑
-
C. M. Martini, Le confessioni di Paolo, Milán, Àncora, 1983, 43. Pablo usa el verbo «revelar» en Gal 2,13-24. ↑
-
D. Marguerat, Paolo di Tarso. Un uomo alle prese con Dio, Turín, Claudiana, 2004, 26 s. ↑
-
A. Omodeo, Paolo di Tarso. Apostolo delle genti, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1956, 125. ↑
-
L. Baeck, Paulus, die Pharisäer und das Neue Testament, Frankfurt am M., Ner-Tamid, 1961, 10. ↑
-
F. Rossi de Gasperis, Paolo di Tarso evangelo di Gesù. Messia crocefisso, fatto Signore glorioso mediante la risurrezione dai morti (At 2,36; Rm 1,1-4), Roma, Lipa, 20082, 61-104. ↑
-
Cf. E. Pfaff, Die Bekehrung des H. Paulus in der Exegese des 20. Jahrhunderts, Roma, PUG, 1942, 148-169; J. D. G. Dunn, Gli albori del Cristianesimo, II, 2. Gli inizi a Gerusalemme. Paolo apostolo dei gentili, Brescia, Paideia, 2012; A. Vanhoye, La vocazione e il pensiero di san Paolo, Roma, Adp, 2013. ↑
-
M. Righetti, Manuale di Storia liturgica, II. L’anno liturgico nella storia, nella Messa, nell’Ufficio, Milán, Àncora, 19693, 462. ↑
-
L. Duchesne, Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, París, Boccard, 1920, 298. ↑
-
Cf. S. Lyonnet, «Peché», en DBS 7, París, Letouzey et Ané, 1964, 503-509. ↑
-
Véase la exégesis de Agustín a Rm 7 en Retractationes 1, 22(23); S. Lyonnet, La storia della salvezza nella Lettera ai Romani, Nápoles, D’Auria, 1967, 100 s; 126-130; R. Penna, La Lettera ai Romani, Bolonia, Edb, 2010, 480-523. ↑
-
Cf. C. J. den Heyer, Paul. A Man of two Worlds, Londres, SCM Press, 2000, 51. Los términos y verbos con los que se expresa la experiencia de la conversion son conocidos: metanoia, metanoein, oppure strepho, epistrephein. ↑
-
Pablo cita Ex 34,34: dentro de la remisión aparece epistrephein. ↑
-
Y del mismo modo en los Hechos se usa más de una vez el término «conversión» y el verbo correspondiente, pero no en relación a Pablo. ↑
-
El término aparece en Pablo cuatro veces: Rm 2,4; 2 Cor 7,9.10; 2 Tm 2,25. En el Nuevo Testamento aparece en cambio 24 volte. ↑
-
Cf. R. Penna, «Pentimento e conversione nelle Lettere di san Paolo: la loro scarsa rilevanza soteriologica confrontata con lo sfondo religioso», en Vangelo, religioni, cultura. Miscellanea di studi in memoria di mons. Pietro Rossano, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993, 57-103. ↑
-
H. Schlier, La Lettera ai Galati, Brescia, Morcelliana, 1963, 46-51; F. Mussner, La Lettera ai Galati, Brescia, Queriniana, 1987, 126-138; B. Corsani, Lettera ai Galati, Genova, Marietti, 1990, 81-84; A. Vanhoye, La Lettera ai Galati, Milano, Paoline, 2000, 42. ↑
-
También el Sal 22 (21),10-11 y el Sal 71 (70),6. ↑
-
H. Schlier, La Lettera ai Galati, cit., p. 58, nota 11. Schlier añade también que las Cartas y los Hechos no distinguen entre la vocación de Pablo y una revelación de Cristo que le transmitió el Evangelio (ibíd.). Cf. S. Sabugal, La conversión…, cit., p. 27; el autor también señala que en el contexto no aparece el término «conversión». Para él, este concepto estaría «implícito en el hecho de la transformación radical de Pablo, en la ruptura total con su conducta anterior, expresada en el claro contraste entre el “antes” (1,13-14) y el “después” de la vocación, revelación y misión divina (1,15-16a-b), entre su pasado judío y su presente cristiano» (ibíd.). Sabugal quizá subestima el hecho de que la transición entre lo judío y lo cristiano es un cumplimiento. Por otro lado, es cierto que lo «judío» incluye hostilidad hacia la fe cristiana y que la «transición» contiene un aspecto de conversión. ↑
-
Cf. Hch 1,21-22: el criterio para elegir el sucesor de Judas. ↑
-
Cf. 1 Cor 9,16: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!». Cf. G. Barbaglio, La prima Lettera ai Corinzi, Bolonia, Edb, 1996, 440. ↑
-
J. Munck, «La vocation de l’Apôtre Paul», cit., 134 s. ↑
-
Nótese el texto griego, en el que aparece ananke, que debería traducirse: «un destino que me sobrepasa»; cf. E. Käsemann, «Eine paulinische Variation des “amor fati”», en Id., Exegetische Versuche und Besinnungen, II, Göttingen, Vandenhoeck, 1965, 237. ↑
-
G. D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids (Mich.), Eerdmans, 1991, 416 s. ↑
-
Ophthe kamoi: el pasivo tiene un significado intransitivo: «se hizo visible, se reveló, también se apareció a mí», y distingue el evento de 1 Cor 15,8 de las otras visiones que tuvo Pablo. ↑
-
O bien podría traducirse: «anhelo cogerlo, si logro agarrarlo». ↑
-
Blasphemos: cf. Hch 6,11; Mc 2,7; 14,64; Mt 26,65; Jn 10,33-36. ↑
-
El verbo es el mismo que menciona las persecuciones en las Bienaventuranzas (Mt 5,11-12). ↑
-
El término vuelve en Rm 1,30. ↑
-
Cf. Hch 8,3: «Saulo, por su parte, perseguía a la Iglesia; iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel»; véase también Hch 9,1-2.13; 22,4.19; 26,10-11. ↑
-
Cf. G. Bornkamm, Paolo…, cit., 36. ↑
-
Cf. B. Corsani, Lettera ai Galati, cit., 102 s. ↑
-
G. Lohfink, La conversione…, cit., 100. Lohfink destaca el significado literal del texto; «llevar el nombre» de Cristo (Hch 9,15) indica que Pablo lo confesará públicamente. El anuncio aquí no es a Pablo, sino a Ananías. ↑
-
A. Merk, Novum Testamentum graece et latine apparatu critico instructum, Roma, PIB, 19445, 425. ↑
-
Hch 26,18: epistrephein, que significa «reconvertirse»; cfr Gal 4,9. ↑
-
Sin embargo, hay una excepción en Hch 14,14. ↑
-
Gal 1,23. ↑
-
Cf. Ph. H. Menoud, «Le sens du verbe πορθει̃ν (Gal 1,13.23; Act 9,21)», en Foi et salut selon S. Paul (Epître aux Romains 1,16), Rome, PIB, 1970, 89 s. ↑
-
Cfr E. Pfaff, Die Bekehrung…, cit., 169. ↑
-
Cf. K. Stendhal, Paolo tra ebrei e pagani e altri saggi, Turín, Claudiana, 1995 (orig. ingl. 1963), 55-76. ↑
-
S. Légasse, Paolo apostolo. Biografia critica, Roma, Città Nuova, 1994, 74. ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada