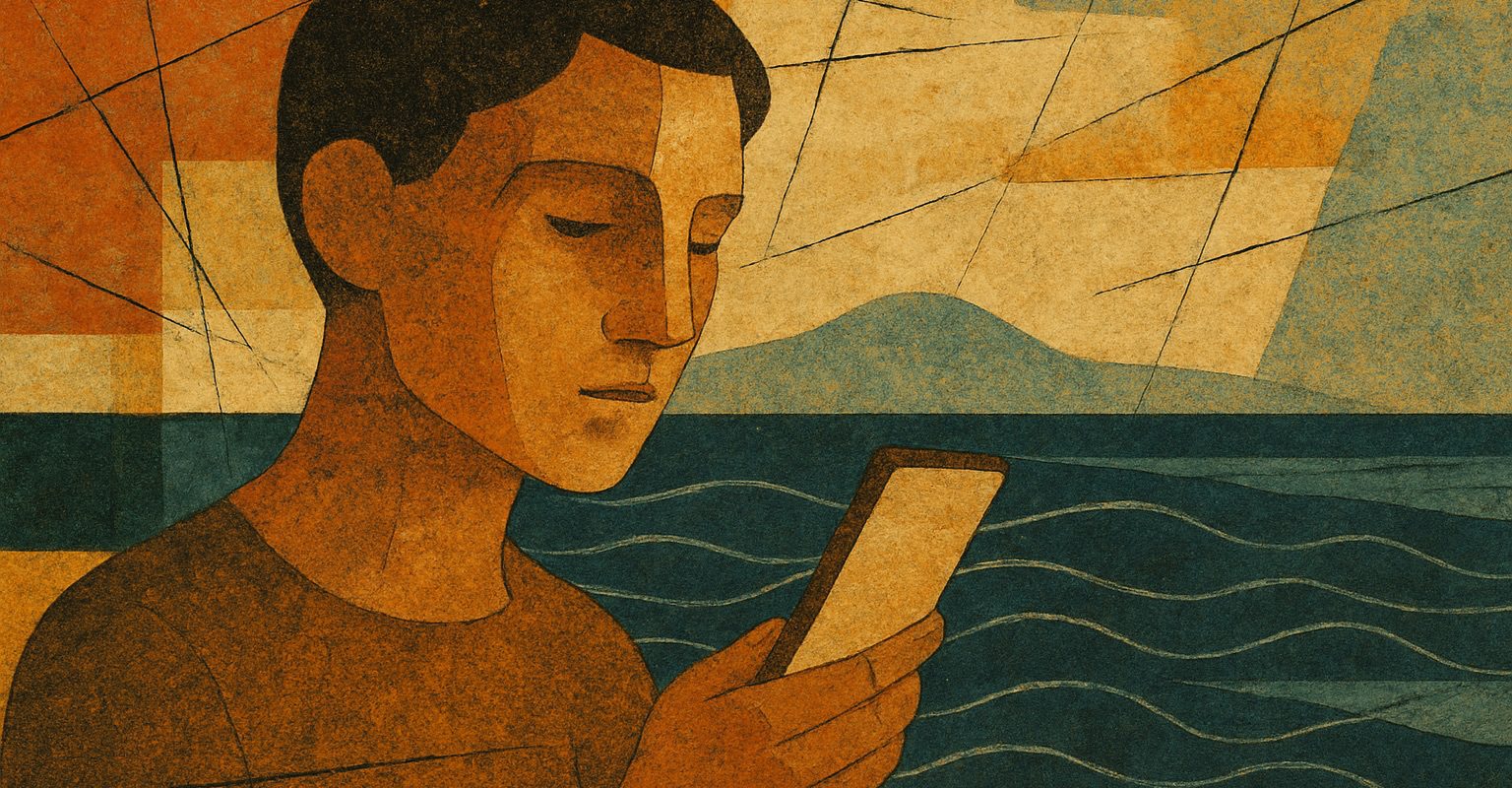Es raro que se reconozca en los jóvenes la capacidad de gestionar el rápido cambio antropológico en curso, que lleva a vivir el tiempo como un eterno presente y el espacio como una navegación, y ya no como un camino hecho de reglas ciertas[1]. Y sin embargo, los argonautas[2] digitales —la nueva generación que tiene como brújula el smartphone— saben habitar la era de la interconexión, transforman el desierto de las oportunidades en oasis, son autodidactas, aprenden idiomas, crecen en sociedades multiculturales y se narran a través de la experiencia de la fotografía y de breves mensajes. Para ellos, la novedad consiste en habitar la Red de manera distinta a la generación de sus padres[3].
Han pasado más de cincuenta años desde 1968. Por miedo a perder lo poco que han conquistado por sí mismos, los jóvenes del tercer milenio no reivindican juntos sus derechos sociales, pero distan mucho de ser pasivos y retraídos. Sufren la explotación de trabajos mal remunerados y alquileres prohibitivos; sin embargo, su silencio es una forma de resiliencia, parecida a una coraza de protección. Su generación plantea interrogantes a todo el sistema educativo y social: ¿hacia qué meta están orientados? ¿De qué modo acompañarlos? ¿Qué diálogo es posible?
Miradas que se cruzan: jóvenes y adultos
Es necesario reconocer que el análisis de la situación de los jóvenes está, por lo general, condicionado por la perspectiva del adulto. ¿Y si los jóvenes fueran víctimas de una narrativa más inclinada hacia el miedo que hacia la esperanza, más centrada en enseñar que en educar?
Franco Nembrini[4] recuerda algunas tesis del mundo antiguo sobre los jóvenes. La de Sócrates, fechada en el 470 a.C.: «Nuestra juventud ama el lujo, es maleducada, se burla de la autoridad y no tiene respeto alguno por los ancianos. Los niños de hoy son unos tiranos, no se levantan cuando un anciano entra en una habitación, responden mal a sus padres. En una palabra: son malos». Y antes aún, en el 720 a.C., Hesíodo afirmaba: «Ya no hay esperanza alguna para el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma el poder mañana, porque esta juventud es insoportable, desvergonzada, terrible». Del mismo tenor es una inscripción hallada en un vaso de arcilla babilónico que data del 3000 a.C.: «Esta juventud está podrida en lo más profundo del corazón. Los jóvenes son malvados y perezosos; jamás serán como la juventud de antaño. Los de hoy no serán capaces de conservar nuestra cultura».
Más que denigrar a los jóvenes, los textos citados señalan la dificultad de acoger lo nuevo que avanza, el distanciamiento entre padres y docentes y los límites de un sistema escolar que ya no es la única agencia pedagógica de referencia junto a la familia. Además, invitan a no detenerse en los estereotipos, sino a apostar por la dimensión educativa, la única capaz de formar una civilización que permita a los jóvenes convertirse en adultos y prepararse para el tiempo de la responsabilidad.
La condición juvenil, diversa en sus reivindicaciones históricas, deja abierta a la edad adulta una pregunta sobre el sentido que nunca se agota. Así lo reafirma, en una suerte de examen de conciencia propuesto a los adultos, François Gervais: «Los jóvenes necesitan padres y se les ofrecen juegos virtuales. Los jóvenes quieren comunicarse y se les da internet. Los jóvenes desean aprender y se les da un diploma. Los jóvenes reclaman más libertad y se les da un automóvil. Los jóvenes buscan el amor y se les da un preservativo como protección. Los jóvenes aman pensar y se les ofrece un saber. Los jóvenes buscan esperanza y se les impone el rendimiento. Los jóvenes desean descubrir el sentido de su vida y se les ofrece una carrera. Los jóvenes sueñan con la felicidad y se les ofrecen los placeres del consumismo. ¿Los jóvenes son complicados? Es cierto, sobre todo cuando atraviesan ese periodo en el que reivindican la diferencia para ayudarnos a no olvidar jamás nuestra propia juventud: ese periodo incómodo que llamamos adolescencia»[5].
Se llega a ser adulto no solo por cuestión de edad, sino por elección. Y para que eso ocurra, es necesario que quienes son «enseñantes» —término cuyo origen etimológico remite a «poner dentro»— se conviertan en «educadores», en el sentido más elevado de la palabra: es decir, en quienes son capaces de «sacar fuera» recursos, innovaciones y valores. Este es el valor añadido de las buenas prácticas educativas que ya existen en muchas familias, escuelas y centros juveniles, donde no se busca uniformar a los jóvenes, sino que se les «deja ir», se les permite desarrollarse.
Pero hay algo más, que concierne al ámbito social. Para la vida de un joven, la formación y el trabajo son factores decisivos: son los cruces en los que convergen identidad y cultura, posibilidades concretas y desarrollo personal. Por un lado, es cierto que no siempre los jóvenes están dispuestos a desempeñar las profesiones que las empresas demandan, como ingeniero, contable, herrero, informático, soldador, cocinero, enfermero, experto en marketing o carpintero. Por otro lado, muchos de ellos pagan por carreras universitarias que no ofrecen salidas laborales y sufren la devaluación del valor del trabajo.
Entre deseos y realidad
En un estudio reciente sobre la condición juvenil, elaborado por el Instituto Toniolo, emerge el perfil de un joven interesado en los grandes temas sociales —como la justicia, las desigualdades y el medio ambiente— y dispuesto a actuar por el bien, entendido más como una experiencia compartida con otros que como un objetivo individual[6]. El «joven promedio» carece de ideología, se concibe a sí mismo como una monada, ama la soledad, permanece voluntariamente en su habitación y prefiere jugar solo antes que en equipo. Percibe que el mundo político lo considera más un espectador que un actor. Los pocos que deciden comprometerse lo hacen gracias a la experiencia del voluntariado, que sigue siendo la antesala más sana para acceder al mundo de la política.
Sin embargo, la mayoría de los jóvenes, además de estar desilusionados, no crece cultivando una mentalidad política; los temas públicos han dejado de ser objeto de diálogo y debate entre ellos. En Italia, por ejemplo, solo el 10% de los jóvenes se inscribe en un sindicato, mientras que 4 de cada 10 no se sienten representados por ningún partido. Su desafección «provoca una especie de cortocircuito democrático. Los líderes políticos pueden llegar a considerar que no es necesario responder a las demandas de estas categorías, utilizando a los jóvenes únicamente como eslogan en las campañas electorales. Al mismo tiempo, la política pierde el reconocimiento de su propia legitimidad, al dejar de representar a sectores de la población que son el presente y, aún más, serán el futuro del país»[7].
Inscríbete a la newsletter
El lenguaje político que logra conectar con los jóvenes es más el del relato y la narrativa que el de la argumentación. El storytelling —el arte de contar historias, que utiliza los principios de la retórica y la oratoria, y cuyo lenguaje fue adoptado por el mundo del marketing a partir de los años 2000— es considerado por los jóvenes como el más persuasivo. «Yes we can», «America first», «Lo mejor está por venir», «Le changement c’est maintenant» no son solo eslóganes, sino inicios de historias que conquistan a millones de jóvenes. Palabras e imágenes persuasivas que ya contienen una visión existencial y emotiva de la vida.
Es este aspecto el que a menudo convierte al joven en un mero receptor, y no en un decodificador, de los mensajes que recibe: la narración de historias límite o problemáticas corre el riesgo de polarizar el debate sobre temas complejos, evitando la necesidad de argumentar o de incluir soluciones de mediación. Cuando la narración se convierte en el único instrumento de comunicación, el subjetivismo corre el riesgo de relegar las cuestiones políticas y éticas al ámbito personal y privado. Una normatividad moral puede llegar a ser percibida como autoritaria, mientras que las narraciones se transforman en verdades que impiden a las conciencias buscar el bien y la verdad[8].
El universo narrativo se configura como un experimento en el que todo es posible y decible, y donde la verdad no tiene peso existencial. Por esta razón, los jóvenes agradecen aquellos caminos que forman su conciencia y les proporcionan herramientas para escuchar y evaluar los argumentos de políticos, intelectuales y de sus propios interlocutores. También de quienes manipulan la opinión pública, tanto online como offline.
La vida ética se basa en experiencias auténticas, no en experimentos. La experiencia transforma y ofrece claves de lectura para la vida del joven, mientras que el experimento, por definición, solo puede reproducirse de manera idéntica. La tarea de la generación adulta es, precisamente, la de favorecer experiencias. La formación política tradicional llega tarde a esta cita: mientras se insiste —demasiado— en explicar un mundo político que ya no existe, se echa en falta la dimensión de la experiencia.
La manera en que el joven se comunica en el espacio político ya es, en sí misma, una forma de comunicarse políticamente; la formación solo puede pasar a través de la mayéutica y la experiencia, no mediante lecciones magistrales. Para los hijos de la Red, la confianza nace de las conexiones: es como un gráfico compuesto por nodos y arcos, que se enriquece de valor a medida que se establecen nuevas conexiones. Así lo afirma también el físico Carlo Rovelli: «Pensar el mundo como un conjunto de objetos parece funcionar cada vez menos. Un objeto existe como nodo dentro de un conjunto de interacciones, de relaciones»[9].
Por ello, el acompañamiento del joven, según las tradiciones franciscana e ignaciana, requiere una formación continua, personalizada, que incluya la ayuda de lecturas espirituales o estudios escogidos, experiencias que a veces deben vivirse en medio de los pobres —por ejemplo, en un comedor social o en una cárcel— y algunos días de oración y silencio a lo largo del año para tener la posibilidad de releer la propia vida.
Jóvenes digitales: entre nativos e inmigrantes
Decir «jóvenes» hoy en día no tiene un significado unívoco: es necesario distinguir entre quienes han nacido y crecido inmersos en el mar de la Red y quienes han tenido que entrar en ella y nadar para no ahogarse. Los primeros son los llamados nativos digitales, que han crecido y han sido educados en un entorno de tecnologías digitales: son los jóvenes nacidos a partir de 1995, coincidiendo con la difusión masiva de las computadoras con interfaz gráfica y de los sistemas operativos con ventanas. Los segundos son definidos como «inmigrantes digitales» por haber tenido que aprender a usar la tecnología. Se diferencian entre sí por el enfoque mental que tienen hacia las nuevas tecnologías: por ejemplo, un nativo digital hablará de su nueva cámara fotográfica sin especificar su tipo tecnológico, mientras que un inmigrante digital la comparará con la cámara tradicional de película química, y así sucesivamente.
Para los nativos digitales, la inmersión en la Red es significativa: en cinco años, pasan 10.000 horas con videojuegos, intercambian al menos 200.000 correos electrónicos, dedican 10.000 horas al teléfono móvil, 20.000 horas frente al televisor, ven al menos 500.000 anuncios publicitarios, pero solo dedican 5.000 horas a la lectura[10]. Esta «dieta mediática» ha producido, según Marc Prensky, un nuevo lenguaje, una nueva forma de organizar el pensamiento, que modifica la estructura cerebral de los nativos digitales. El multitarea, la hipertextualidad y la interactividad son, para Prensky, las principales características de los jóvenes de hoy, quienes pueden contar con una ampliación digital y con nuevas actividades cognitivas[11].
¿Cuál es la consecuencia de este cambio? Los jóvenes poseen mejores capacidades cognitivas: la tecnología digital integraría su memoria mediante herramientas de adquisición, almacenamiento y recuperación de datos, mientras que la ampliación digital en el ámbito cognitivo los haría más competitivos en campos del saber como el derecho, la medicina y las humanidades[12].
Además, es necesario considerar otro elemento antropológico: para los jóvenes, el algoritmo y los Big Data son fuentes de autoridad y revisten un valor sagrado; son los nuevos oráculos a los que acuden para conocer la verdad[13]. En una época en la que los algoritmos y las inteligencias artificiales regulan nuestras relaciones, una nueva revolución está transformando, sobre todo en la vida de los jóvenes, el principio de autoridad y la comprensión de cuáles son las fuentes legítimas del saber.
Los sacerdotes que los jóvenes escuchan son los gurús de la alta tecnología; en Silicon Valley se está creando una especie de pseudo-religión universal que legitima una nueva fuente de autoridad y posee todos los componentes de los ritos religiosos: desde el sacrificio y el temor ante lo absoluto, hasta la sumisión a un nuevo motor inmóvil —de memoria aristotélica— que se deja amar, pero no ama. A esta nueva fundación religiosa, la confianza ciega en la técnica, la llamamos «dataísmo», y es la nueva mitología del siglo XXI. Esta es la dinámica más profunda que está transformando la vida de un joven.
APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES
Es bien sabido que en el mundo clásico griego y romano eran los padres —y en ocasiones los oráculos— quienes elegían el destino, incluso el familiar, de sus hijos. A partir del Humanismo, prevalecieron los sentimientos. En la sociedad del dataísmo, será el asistente digital quien decida. No es difícil imaginar que se dirá al sistema de inteligencia artificial: «Hola Marvin, tanto Giovanna como María me están cortejando. Las dos me gustan, pero de maneras diferentes, ¡es tan difícil decidir! Tú conoces todos mis datos, ¿qué me aconsejas hacer?». Y será la inteligencia artificial la que responda: «Bueno, yo te conozco desde el día en que naciste. He leído todos tus correos electrónicos, he registrado tus llamadas, las películas que has visto, tu ADN y la historia biométrica de tu corazón. He reconstruido las tablas con los niveles de frecuencia cardíaca, presión sanguínea y glucosa de cada cita que has tenido con Giovanna y con María. Basándome en esta información, en los algoritmos y en las estadísticas de millones de parejas en los últimos años, te aconsejo que elijas a Giovanna, con quien tienes un 87% de probabilidad de ser más feliz»[14]. El dataísmo se funda en este nuevo confiar y abandonarse.
La era digital cambia por completo el léxico religioso y genera nuevas creencias en los argonautas digitales. Es, sobre todo, la ciencia ficción —en particular aquella distribuida por las grandes plataformas de streaming internacional— la que asume el papel de mito fundacional de este nuevo credo. La religión de los argonautas digitales no requiere ninguna historia, porque está basada en datos. No necesita de la Providencia, porque de todo se encarga el algoritmo. No pide amar, porque serán los cálculos los que señalen a la alma gemela. Incluso la escatología cambia para estos nuevos navegantes, pues el Reino de los Cielos corre el riesgo de confundirse con la nube, el (nuevo) cielo, en el que, gracias a la transferencia mental (mind-uploading)[15], será posible vivir existencias infinitas.
El cuidado de las relaciones «onlife»
Los argonautas digitales parecen ser hijos de una nueva revolución copernicana. Según Luciano Floridi, profesor de Filosofía y Ética de la Información en la Universidad de Oxford y director de investigación en el Oxford Internet Institute, tres revoluciones han cambiado nuestra visión del mundo y nuestra autocomprensión: la revolución copernicana, la teoría de Darwin sobre la selección natural y la afirmación de Freud de que nuestras acciones cotidianas están controladas por la mente inconsciente.
Floridi sostiene que estamos frente a una cuarta revolución: lo que hacemos online y offline se fusiona con nuestra vida física. Nuestra sociedad se convierte cada vez más en una fusión de experiencias físicas y virtuales: estamos adquiriendo una «personalidad onlife», una combinación de lo online y lo offline. Los jóvenes están a la vanguardia de este proceso. Los argonautas digitales viven relaciones onlife mediadas por teléfonos inteligentes y otros dispositivos que trabajan con los datos que ellos mismos generan. La gratuidad de los servicios de redes sociales, motores de búsqueda y sistemas de mensajería que los jóvenes utilizan corre el riesgo de transformarlos en productos de mercado, perfilados al detalle hasta el punto de predecir su comportamiento.
Si la gran tradición del pasado, desde Sócrates, invitaba a «conocerse a uno mismo», ahora el nuevo Sócrates nos pide conocer nuestros propios datos, aquello que los dispositivos digitales transforman de nosotros en información: los latidos del corazón, la presión arterial, los gustos y las preferencias, entre otros. Son estos los datos que los algoritmos procesan para perfilar identidades y comportamientos. Siguiendo a Yuval Noah Harari[16], podemos preguntarnos: «¿Los organismos son realmente solo algoritmos y la vida es simplemente procesamiento de datos?». «¿Qué es más importante: la inteligencia o la conciencia?». «¿Qué ocurrirá con la sociedad, la política y la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes, pero dotados de gran inteligencia, nos conozcan mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos?». Y aún queda una pregunta radical, desde la cual es posible recomenzar: «¿Qué significa no ser esclavo y vivir en libertad y en responsabilidad hacia los otros?». Esta es la cuestión más delicada, aquella que ocupa a la espiritualidad y que afecta a la convivencia civil, cada vez más condicionada por la custodia de los datos y su propiedad[17].
***
El Sínodo sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» celebrado en 2018, asumió estos cambios antropológicos con el objetivo de ayudar a los jóvenes a vivir su vocación en el mundo y su relación con el Señor Jesús[18]. La Iglesia conoce su nostalgia de Dios y también su crítica hacia los lenguajes, los signos y los ritos. Es cierto: el joven tiende a declararse incrédulo, pero no es polémico. Si se profesa creyente y su fe es solitaria y anónima, puede tender a no manifestarla abiertamente, aunque conserva en la memoria la comunidad de su iglesia de origen y las oraciones que aprendió de niño. Es desconfiado hacia la Iglesia entendida como institución, pero se siente fascinado por aquellos hombres y mujeres de Iglesia que construyen la paz, se ocupan de la justicia y del medio ambiente, comunican de forma sencilla y aportan esperanza a sus días. «Cuando llegan los momentos de crisis, cuando la vida exige tomar posición frente a sus desafíos, entonces cada uno recurre a su propio patrimonio religioso, seleccionando de él lo que le resulta útil, en una operación selectiva que, a la larga, configura experiencias religiosas subjetivas, emotivas y esporádicas»[19].
Los jóvenes le piden a la Iglesia una actualización, un upgrade, que hable a su búsqueda de fe, que toque su lenguaje y sus nuevas prácticas, que los desafíe a crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria que incluya, pero no se limite a, lo que experimentan en la Red. De hecho, hay algo más: «Respecto al pasado, debemos acostumbrarnos a itinerarios de acercamiento a la fe cada vez menos estandarizados y más atentos a las características personales de cada uno»[20], afirma el Documento preparatorio al Sínodo sobre los jóvenes. Esto mismo lo reafirma también el Instrumentum laboris a través de tres palabras clave: reconocer, interpretar, elegir[21].
El desafío pastoral consiste en acompañar al joven en la búsqueda de su autonomía, que remite al descubrimiento de la ley interior y de la llamada de Dios, para diferenciarlo del «rebaño social» al que pertenece.
Un segundo desafío es presentar al joven argonauta —a menudo hipnotizado por la autoridad de los influencers y por sus seguidores virtuales— figuras verdaderamente autorizadas que, a través del acompañamiento, lo conduzcan a redescubrir su propio proyecto personal de vida. Este camino requiere pasar de la soledad, alimentada por los likes, a la realización de proyectos personales y sociales que se construyen en comunidad.
La «pastoral de sentido» es aquella que sabe avanzar desde la simple información religiosa hacia el acompañamiento y la experiencia de Dios. Incluso en las comunidades cristianas, para exorcizar las incomprensiones y los miedos que el mundo adulto proyecta sobre la Red, es necesario que los jóvenes enseñen sus nuevos lenguajes y su modo de relacionarse.
Para la espiritualidad franciscana, el mundo social del argonauta es la fraternitas, el lugar en el que la experiencia de Dios se convierte en comunión y en compartir la propia vida; para la espiritualidad ignaciana, es la «contemplación en la acción», que permite discernir el sabor de lo real —que incluye la vida buena en la Red— de la bulimia de lo virtual.
El desafío es bien conocido por la conciencia eclesial y sigue siendo el de inculturarse primero y evangelizar después a los jóvenes del continente digital, para ayudarlos a no confundir los medios con el fin, a discernir cómo navegar en la Red, de modo que puedan crecer como sujetos y no ser tratados como objetos, y a ir más allá de la técnica para reencontrar una humanidad renovada en la relación con Cristo. Es de la virtud de la esperanza de donde nace la conciencia de que «las raíces profundas nunca se congelan», aunque los tiempos cambien rápidamente.
- Cf. F. Occhetta – P. Benanti, «La politica di fronte alle sfide del postumano», en Civ. Catt. 2015 I 572-584. ↑
- En la mitología griega, los argonautas eran un grupo de 50 héroes que, liderados por Jasón, navegaron a bordo de la nave Argo hasta las tierras de Cólquida para conquistar el vellocino de oro de un carnero enviado desde el cielo. ↑
- Cf. A. Romeo, Posto, taggo, dunque sono? Nuovi rituali e appartenenze digitali, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis, 2017; P. Bignardi – E. Marta – S. Alfieri, Generazione Z. Guardare il mondo con fiducia e speranza, Milán, Vita e Pensiero, 2018. ↑
- F. Nembrini, «Come è difficile essere padri», conferencia en el Centro Culturale di Milano, 1° de abril de 2014, en www.centroculturaledimilano.it/ Cf. Id., Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare, Milán, Ares, 2017. ↑
- F. Gervais, Il piccolo saggio. Parole per maturare, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2014. ↑
- Cf. Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018, Bolonia, il Mulino, 2018. ↑
- Ibid. ↑
- Cf. F. Occhetta, «Tempo di post-verità o di post-coscienza?», en Civ. Catt. 2017 II 215-223. ↑
- C. Rovelli, Ogni cosa è informata, 20 de marzo de 2014, en www.ilsole24ore.com/ Véase también L. Floridi, La rivoluzione dell’informazione, Turín, Codice, 2012. ↑
- Cf. M. Prensky, «Digital Natives, Digital Immigrants», en The Horizon 9/5 (2001) 1-6, en www.scribd.com/ Id., «Digital Natives, Digital Immigrants, part 2: Do They Really Think Differently?», en The Horizon 9/6 (2001) 1-6, en www.twitchspeed.com ↑
- Cf. Id., «H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom», en Innovate 5/3 (2009), en http://www.innovateonline.info/index ↑
- Prensky prefiere hablar de «potenciación digital» en lugar de «potenciación tecnológica» por tres razones. En primer lugar, porque casi toda la tecnología es digital o está respaldada por herramientas digitales. En segundo lugar, porque la tecnología digital se distingue de las demás por ser programable, es decir, capaz de ser inducida a hacer exactamente lo que se desea con un grado de precisión cada vez mayor. Y en tercer lugar, porque la tecnología digital invierte continuamente energías en desarrollar versiones cada vez más pequeñas de microprocesadores, que constituyen el núcleo de gran parte de la tecnología que potencia la cognición. ↑
- Cf. P. Benanti, Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Roma, Sossela, 2018, 48-53. ↑
- Ibid., 52 s. ↑
- La transferencia o carga mental o emulación cerebral es el proceso hipotético de transferir, o copiar, una mente consciente de un cerebro a un sustrato no biológico. ↑
- Cf. Y. N. Harari, Homo Deus. Breve historia del mañana, Random House, 2016 (Libro electrónico), en las conclusiones. ↑
- Sobre este tema, cf. M. Kelly – P. Twoney, «I “Big data” e le sfide etiche», en Civ. Catt. 2018 II 446-459. ↑
- Para profundizar, cf. J. Mesa, «Educación católica, fe y discernimiento vocacional», en La Civiltà Cattolica, 2021. Véanse también los artículos contenidos en nuestra rúbrica «Acentos», dedicada a los Jóvenes, disponible en el siguiente enlace: https://www.laciviltacattolica.es/acentos/ Cf. D. Fares, «Io sono una missione, verso il Sinodo dei giovani», en Civ. Catt. 2018 I 417-431, en su versión italiana. ↑
- P. Bignardi, «Giovani e comunità cristiana: ristabilire la comunicazione», en Avvenire, 26 de mayo de 2018, 3. Cf. Id., «I giovani tra incredulità e (nuovo) fascino della fede», ibid., 24 de mayo de 2018, 1-3. ↑
- XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento preparatorio, https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html ↑
- XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento preparatorio, “Instrumentum laboris”, https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_sp.html ↑
Copyright © La Civiltà Cattolica 2025
Reproducción reservada